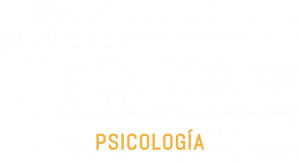¿Quieres conocer cómo es un tratamiento de Hipocondría completo?
Descripción del caso de hipocondría
Jaime tiene 34 años y trabaja como ingeniero informático. Ha venido a consulta porque llevaba tres años viviendo con un miedo constante a enfermar. Todo empezó tras la muerte de un tío muy cercano por cáncer. Desde entonces, cualquier mínima molestia en su cuerpo le dispara la alarma. Tiende a revisarse compulsivamente, consulta síntomas en internet y ha ido dejando de hacer vida social por miedo a contagiarse de algo. Ha visitado a diferentes especialistas sin encontrar una causa orgánica.
Se crió en un entorno familiar muy pendiente de la salud. Esta ansiedad ha ido afectando a su vida en general y a su relación de pareja, generando cansancio y culpa. Jaime se siente en un bucle: cuanto más intenta calmarse, más miedo siente.
Marco teórico
El trabajo con Jaime se ha centrado en desmontar las ideas catastróficas sobre su salud. Su sistema de alarma está hiperactivado y reacciona con ansiedad ante sensaciones neutras, como si estas fueran señales de peligro real.
El protocolo incluye, entre otras, técnicas del modelo cognitivo-conductual, exposición interoceptiva, defusión de pensamientos, reestructuración de creencias, prevención de respuesta, regulación emocional, visualización guiada, trabajo con imágenes, con partes (IFS) y terapia narrativa.
Origen y mantenimiento de la ansiedad por la salud en el caso de Jaime
Origen
Jaime se crio en un entorno donde la salud era un tema central y se transmitía la idea de fragilidad corporal. Eso sembró una creencia de base: “el cuerpo es vulnerable y cualquier síntoma puede ser peligroso”.
La muerte de su tío por cáncer actuó como evento crítico: un estímulo traumático que confirmó esas creencias. A partir de ahí, sensaciones antes neutras (tensión muscular, cansancio, pinchazos) se asociaron a enfermedad grave.
En términos conductuales, se estableció una condicionamiento de miedo: sensación corporal → señal de peligro.
Mantenimiento
El problema no se sostiene solo por el recuerdo del tío, sino porque Jaime ha aprendido a manejar su ansiedad de una manera que la mantiene y la intensifica. Aquí entran en juego tres procesos principales:
-
Hipervigilancia
Jaime está constantemente pendiente de su cuerpo. Esa atención selectiva incrementa la detección de señales internas y las convierte en objeto de preocupación.
-
Interpretación catastrófica
Cada señal se interpreta como patológica (“si noto palpitaciones, es que tengo un problema cardíaco”).
-
Conductas de seguridad y evitación experiencial
-
Jaime se revisa, pregunta a su pareja, consulta en internet o acude al médico para calmarse.
-
Además, evita situaciones en las que podría sentir malestar (transporte público, reuniones, leer noticias de salud).
-
Este patrón constituye lo que en psicología llamamos evitación experiencial: intentar controlar, eliminar o escapar de pensamientos, emociones o sensaciones internas desagradables.
El efecto paradójico de la evitación
La evitación funciona a corto plazo porque reduce momentáneamente la ansiedad. Si Jaime evita el metro o deja de leer noticias sobre enfermedades, nota alivio inmediato. Ese alivio refuerza la conducta de evitar, confirmándole que “ha hecho bien en protegerse”.
El problema es que, a largo plazo:
-
Nunca llega a comprobar que esas situaciones no eran peligrosas.
-
Su tolerancia a la ansiedad disminuye: cada vez necesita evitar más.
-
El miedo se mantiene, y muchas veces aumenta, porque la mente confirma que “si evité, era porque había un peligro real”.
De esta manera, la evitación experiencial no solo no resuelve el problema, sino que lo perpetúa y amplifica, creando un círculo vicioso:
Sensación corporal → Pensamiento catastrófico → Ansiedad → Conducta de comprobación/evitación experiencial → Alivio inmediato → Refuerzo → Mayor ansiedad futura.
En palabras simples: cuanto más evita Jaime enfrentarse a su ansiedad, más grande y amenazante se vuelve.
| Conducta de Jaime (ejemplos) |
Efecto inmediato (refuerzo) |
Consecuencia a largo plazo (coste) |
| Revisarse el cuerpo (palparse, mirarse al espejo, autoexploración) |
Baja momentáneamente la ansiedad (“me quedo más tranquilo”) |
Refuerza la idea de que había un peligro real; aumenta la vigilancia futura |
| Consultar en internet (“Dr. Google”) |
Sensación breve de control y de “saber más” |
Incrementa la duda, multiplica escenarios de enfermedad, eleva la ansiedad |
| Preguntar a su pareja o médicos (“¿esto será grave?”) |
Obtiene calma rápida al recibir reaseguramiento |
Genera dependencia externa; mantiene la necesidad de preguntar cada vez más |
| Evitar transporte público, reuniones o noticias de salud |
Disminuye la activación ansiosa al escapar del estímulo |
Refuerza la evitación experiencial; reduce tolerancia a la ansiedad; amplifica el miedo en futuros contactos |
| Centrar la atención obsesiva en síntomas corporales |
Sensación ilusoria de “prevenir” enfermedades |
Hipervigilancia permanente; interpreta sensaciones neutras como patológicas |
| Buscar segundas o terceras opiniones médicas |
Alivio al descartar enfermedad momentáneamente |
Refuerzo negativo del ciclo; no aprende a convivir con la incertidumbre; gasto de tiempo/energía |
Desarrollo de la intervención
Sesión 1
Desarrollo de la intervención
Hemos empezado a analizar la funcionalidad de su ansiedad por la salud, centrándonos en los factores que han podido desencadenarla y en los que la están manteniendo.
Desarrollo de la sesión
- Se aborda el origen del problema. Se vincula el inicio del miedo intenso a enfermar con la muerte de su tío, una persona muy importante para él. Aparece una creencia central: “Si él murió de algo que no se sabía, a mí me puede pasar lo mismo”.
- Se identifican los pensamientos más repetitivos, sus conductas de comprobación (tacto, revisión, autoexploración), la búsqueda de reaseguramiento (sobre todo con médicos y su pareja) y la consulta de información médica en internet.
- Se explica el concepto de «falsa alarma corporal»: cómo el cuerpo puede activar su sistema de alerta aunque no exista un peligro real, algo que suele pasar cuando el sistema nervioso está sobrecargado.
- Se comienza un pequeño mapeo funcional para que pueda ver su patrón con más claridad: sensación corporal → pensamiento catastrófico → ansiedad → conducta de control o evitación → alivio momentáneo → refuerzo del ciclo.
- Se explica el modelo de partes de IFS (Internal Family Systems), para que observe a su «parte que verifica» como un mecanismo protector. Esta parte intenta prevenirle de una enfermedad grave, pero lo hace generando un gran malestar. Esta idea le ha ayudado a ver el problema con menos culpa y más compasión.
Pensamientos
- “Esto seguro que es un tumor.”
- “Los médicos se equivocan, mejor revisar más.”
Observaciones clínicas
- Jaime se muestra bastante colaborador, con buena capacidad para el insight, pero también mantiene una vigilancia constante sobre sí mismo.
- Está muy orientado a lo científico y necesita explicaciones claras y fundamentadas para confiar en lo que hacemos.
- Muestra cierto orgullo respecto a todo lo que ha aprendido en internet sobre salud, lo que podría dificultar que desconecte de estas fuentes como forma de autocontrol.
Tareas para casa
- Llevar un registro diario en el que anote los pensamientos automáticos, emociones, sensaciones físicas y las conductas que realiza como respuesta.
- Exploración interna: ¿Qué pasaría si escucharas con curiosidad a tu “parte vigilante”? ¿Qué te diría si pudiera hablar como una voz dentro de ti?
Sesión 2
Desarrollo de la intervención
Psicoeducación sobre el funcionamiento del Trastorno de Ansiedad por Enfermedad y en cómo se mantiene el problema en el día a día. Le he explicado cómo influyen sus interpretaciones sobre el cuerpo.
También hemos empezado a hablar de aspectos neuropsicológicos, porque para él es importante entender las cosas desde la ciencia. Esto ha sido útil para normalizar lo que le ocurre y restar dramatismo a algunas sensaciones.
Desarrollo de la sesión
- Comenzamos revisando el registro de pensamientos que había traído. Uno de los miedos más potentes es este: “Me da miedo que algo esté creciendo dentro de mí y nadie lo detecte”.
- Psicoeducación: una sensación neutra del cuerpo puede interpretarse como peligrosa, generando ansiedad, y esa ansiedad a su vez intensifica la percepción de síntomas.
- Se comenta el papel de la amígdala en la detección de amenazas, de la ínsula como informador de lo que ocurre dentro del cuerpo, y del eje HHA (hipotálamo-hipófisis-adrenal) como sistema que pone en marcha la respuesta de estrés.
- Trabajamos en distinguir entre sensaciones físicas normales (como el hambre, el cansancio, las palpitaciones por un susto) y señales reales de enfermedad. Esto ayuda a poner en duda la tendencia a interpretar todo síntoma como algo grave.
- También hablamos del “error tipo I” en psicología evolutiva: la tendencia del cerebro humano a sobreactuar por si acaso, prefiriendo equivocarse por exceso de alarma que por defecto. Le ayudó a entender que su ansiedad, aunque molesta, tiene una lógica funcional.
- Defusión cognitiva: escribir sus pensamientos repetitivos en tercera persona y luego leerlos en voz alta como si los dijera otra persona.
Pensamientos
- “Mi madre siempre decía que no hay que confiarse con la salud.”
- “Si noto algo, es porque algo va mal.”
Observaciones clínicas
- Poco a poco empieza a conectar sus patrones con aprendizajes familiares.
- Se ha sorprendido al ver que muchas de sus sensaciones físicas tienen explicación natural y eso ha generado alivio.
Tareas para casa
- Identificar tres momentos en los que se haya activado el ciclo: sensación corporal → pensamiento → ansiedad → conducta de seguridad.
- Practicar el ejercicio de defusión cada vez que surja un pensamiento intrusivo.
Sesión 3
Desarrollo de la intervención
Se exploran las creencias que tiene Jaime sobre la salud, su cuerpo, la enfermedad y el control y cómo, a través de ciertas conductas, intenta sentirse tranquilo. También empezamos a construir un mapa de cómo se mantiene el problema: qué hace cuando siente miedo, qué espera conseguir y qué es lo que realmente ocurre. Esto nos ha servido para verificar si esas estrategias le están ayudando o lo están enganchando más al ciclo.
Desarrollo de la sesión
- Revisamos los registros sobre pensamientos, emociones y conductas.
- Elaboramos juntos el «Mapa de Creencias». Ahí aparecieron varias creencias, como “si no controlo, enfermaré” y “si reviso, evitaré consecuencias”.
- Clasificamos las conductas que realiza a diario: revisarse el cuerpo varias veces, preguntar a su pareja si nota algo raro, consultar páginas médicas, evitar quedar con gente por miedo a contagiarse etc.
- Vemos que, aunque bajan el malestar en el momento, lo mantienen a largo plazo, porque evitan que su cuerpo y su mente aprendan que no pasa nada si no se revisa o si no pregunta.
- Hicimos un ejercicio con silla vacía, relacionándolo con el modelo de partes (IFS). Representa a su “verificador compulsivo” y habla desde esa parte: qué teme, qué busca, por qué insiste tanto. Luego, se sienta en otra silla representando a una parte más confiada.
Pensamientos
- “Si no me reviso, podría arrepentirme.”
Observaciones clínicas
- Jaime muestra capacidad para la introspección. Se dio cuenta de que muchas de sus decisiones están guiadas por el miedo más que por una realidad.
- Al ver con claridad cómo sus conductas de seguridad están funcionando como “parches” que no solucionan el problema, se activa su motivación para cambiar.
- Empieza a aparecer una parte más vulnerable, aunque todavía está algo escondida. Habrá que ver si se va mostrando más en las próximas sesiones.
- Además de la tristeza, se intuye que puede haber algo de culpa por haber sobrevivido a su tío, aunque aún no puede ponerle nombre.
Tareas para casa
- Registro de sus conductas: qué hace, cuándo lo hace, qué espera conseguir y qué ocurre en realidad.
- Escoger una conducta de seguridad al día y ensayar no hacerla. Anotar lo que siente y cómo evoluciona esa experiencia.
- Iniciar un “diario de partes”, donde identifique qué parte interna está actuando cuando aparece el miedo corporal: qué quiere, qué teme, qué intenta proteger.
Sesión 4
Desarrollo de la intervención
Se identifican patrones de pensamiento que afectan a su ansiedad para empezar a sustituirlos por una mirada más realista, basada en hechos y no en interpretaciones automáticas. Hemos trabajado con ejemplos concretos para crear dudas razonables y posibilitar otras lecturas posibles.
Desarrollo de la sesión
- Comenzamos revisando las tareas de la semana. Jaime comentó que le resultó difícil dejar de hacer comprobaciones, pero se sorprendió al ver que, al no hacerlas, no pasó nada malo.
- Psicoeducación de “pensamiento trampa”: muchas veces no reaccionamos a lo que ocurre, sino a cómo lo interpretamos, y esas interpretaciones están sesgadas.
- Usamos ejemplos suyos para identificar sesgos que se repiten:
- Pensamiento dicotómico: todo o nada.
- Inferencia arbitraria: sacar conclusiones sin pruebas.
- Filtrado negativo: fijarse solo en lo que confirma el peligro.
- Técnica del «abogado del diablo»: generar contraargumentos frente a un pensamiento catastrófico.
- Trabajamos con probabilidades (0% – 100%) para cuestionar la certeza de sus predicciones.
- Hicimos un ejercicio de cambio de perspectiva, donde le pedí que se colocara frente a un pensamiento ansioso desde tres roles diferentes:
- Como un observador externo.
- Como si fuera su mejor amigo.
- Como su parte compasiva.
- También practicamos el pensamiento en tercera persona: en lugar de “tengo una enfermedad”, cambiar a “Jaime está sintiendo miedo, no certeza”, para desidentificarse del pensamiento.
Pensamientos
- “Si siento algo es porque hay algo.”
Observaciones clínicas
- Jaime empieza a diferenciar entre lo que realmente sabe y lo que está suponiendo.
Tareas para casa
- Completar un registro de sesgos cognitivos.
- Preguntarse tres veces al día: “¿Estoy pensando o estoy interpretando?”.
- Comenzar un “diario del abogado del diablo”, en el que cada día elija un pensamiento catastrófico y escriba argumentos en contra.
Sesión 5
Desarrollo de la intervención
Introduzco la exposición con prevención de respuesta (EPR): aprender a sentir sin reaccionar, tolerar la incomodidad sin entrar en la comprobación.
Desarrollo de la sesión
- Le expliqué en qué consiste la exposición con prevención de respuesta. Solo sentir, observar, dejar que pase.
- Diseñamos juntos algunos experimentos pequeños y realistas. Por ejemplo: notar una molestia leve sin mirarla, o pasar 24 horas sin buscar nada en Google relacionado con la salud.
- Introduje el concepto del «observador interno»: parte que puede notar lo que está pasando sin necesidad de actuar.
- Le guié en un ejercicio de atención plena al impulso. Eligió una sensación (tensión en el pecho) y durante tres minutos se centró en observarla, sin intentar modificarla.
- También le enseñé la respiración diafragmática.
Pensamientos
- “Tengo que mirarme ya. No hacerlo me genera más ansiedad.”
Observaciones clínicas
- Por primera vez empezó a verbalizar que quizás pueda tolerar un poco de malestar si eso le permite empezar a liberarse del control constante.
Tareas para casa
- Realizar un experimento de exposición sin respuesta cada día: escoger una situación donde normalmente actuaría, y simplemente observar lo que ocurre si no lo hace.
- Anotar el nivel de ansiedad antes, durante y después del experimento, para poder ver su evolución.
- Aplicar 3 minutos de observación plena a cualquier sensación física molesta, como observador interno.
Sesión 6
Desarrollo de la intervención
Analizamos qué significado le da al “no saber”, cómo intenta neutralizar esa sensación, y qué pasa emocionalmente cuando no puede hacerlo. Desde ahí, hemos empezado a reestructurar algunas creencias relacionadas con la vulnerabilidad, el miedo a lo imprevisto y la necesidad de tener siempre todo bajo control.
Esto conecta con lo que ya vimos en la sesión 4 sobre cómo nuestra mente interpreta las cosas de forma sesgada. Ahora vamos un paso más allá, centrándonos en el miedo a no tener certezas.
Desarrollo de la sesión
- Comenzamos con un ejercicio escrito titulado: “¿Qué puede pasar si dejo de saber?”. A partir de ahí, salieron frases como “me desbordaría”, “me sentiría débil”, “me volvería loco”.
- Detectamos pensamientos muy arraigados del tipo “necesito anticiparme para protegerme”. Jaime reconoció que vive la incertidumbre como una amenaza, no como una parte inevitable de la vida.
- Le propuse una frase para empezar a resignificar esa vivencia: “No saber no es peligroso, es inevitable”. La leímos juntos varias veces, pausadamente, dejando que resonara.
- Hicimos una meditación guiada de 10 minutos, enfocada en observar el momento presente tal como es, sin resolverlo, sin buscar certezas, solo estando.
- Visualización guiada del “camino en la niebla”: imagina que camina por un sendero cubierto de niebla, sin ver lo que hay delante, pero sintiendo que sus pies están firmes en cada paso.
Pensamientos
- “Tengo que saber, no puedo quedarme con la duda.”
Observaciones clínicas
- Durante la sesión experimentó emociones de resistencia, pero durante minutos apareció alivio al dejar de luchar contra la incertidumbre.
- Empieza a comprender que la certeza absoluta es una ilusión tranquilizadora, no una seguridad real.
Tareas para casa
- Escribir cinco frases con la estructura: “No sé si…, y aun así puedo…” (por ejemplo: “No sé si estoy bien del todo, y aun así puedo seguir con mi día”).
- Hacer dos cosas al día sin asegurarse del resultado (como salir sin revisar el tiempo).
- Repetir cada noche la visualización del camino en la niebla.
Sesión 7
Desarrollo de la intervención
Nos centramos en la interocepción.
Desarrollo de la sesión
- Empezamos revisando su diario de incertidumbres.
- Enfoque de la exposición interoceptiva: le explico que vamos a generar voluntariamente ciertas sensaciones como taquicardia, mareo o presión, para poder observarlas sin entrar en modo pánico.
- Hicimos un primer ejercicio breve con hiperventilación suave durante 30 segundos. Antes, durante y después, indicó su nivel de ansiedad y los pensamientos que aparecieron. Se dio cuenta de que la sensación subió, pero que también bajó sola.
- Comienza un «diario de contacto corporal», donde cada día anota una sensación agradable en su cuerpo.
- Vemos el cuerpo como “barómetro”, no como enemigo: el cuerpo está informando.
Pensamientos
- “Cuando noto el corazón rápido, me asusto sin pensarlo.”
Observaciones clínicas
- Le sorprendió ver que su ansiedad corporal sigue un ciclo natural y que puede pasar sin que él haga nada para “controlarla”.
- Cada vez es más claro que su pareja juega un papel muy importante en cómo gestiona el miedo, así que será algo a tener en cuenta más adelante.
Tareas para casa
- Realizar una práctica diaria de exposición interoceptiva.
- Registrar cada vez el nivel de ansiedad antes, durante y después, así como los pensamientos automáticos que aparezcan.
- Registrar dos momentos al día en los que haya percibido su cuerpo como neutro o incluso agradable, para seguir trabajando el vínculo corporal.
Sesión 8
Desarrollo de la intervención
Abordamos las sensaciones que más miedo le generan. Se resignifican esas sensaciones desde una mirada científica, a través del funcionamiento del sistema nervioso autónomo y la fisiología del cuerpo.
Desarrollo de la sesión
- Empezamos revisando los ejercicios de la semana. Jaime comentó que algunas sensaciones se repiten con frecuencia, pero también que ya no le asustan tanto. Se siente algo más preparado para sostenerlas sin reaccionar de inmediato.
- Hicimos ejercicios de exposición más específicos, buscando sensaciones que él suele interpretar como patológicas: correr para notar taquicardia, aguantar la respiración para generar presión en el pecho, presionar el abdomen para simular molestias internas.
- Trabajamos distintas reinterpretaciones alternativas: por ejemplo, diferenciar entre ardor digestivo y daño orgánico, o entre tensión muscular y enfermedad neurológica.
- Le introduje el concepto de neurocepción (Porges). Le ayudó a entender que sentir no es igual a estar en peligro.
- Hicimos una visualización guiada en la que imaginó su sistema nervioso como una red diseñada para proteger, pero no siempre precisa.
Pensamientos
- “Ese pinchazo fijo que es un órgano dañado.”
Observaciones clínicas
- Jaime comienza a identificar muchas de sus sensaciones como parte del funcionamiento normal del cuerpo.
- Se muestra más capaz de hablar sobre lo que siente sin catastrofizar, usando un lenguaje más neutral.
- Comentamos que en las próximas semanas iremos llevando estos avances a la vida real, enfrentando poco a poco las situaciones que más miedo le dan fuera de la consulta.
Tareas para casa
- Continuar con las prácticas de exposición interoceptiva, incluyendo sensaciones que aún generan inquietud.
- Registrar los pensamientos automáticos que aparecen y escribir una interpretación alternativa.
Sesión 9
Desarrollo de la intervención
Trabajamos las imágenes más temidas de Jaime. Usamos la técnica de exposición en imaginación guiada combinándola con narración, para que se enfrente a esas escenas y pueda darles otro sentido.
Desarrollo de la sesión
- Empezamos con una revisión de las exposiciones interoceptivas de la semana. Jaime notó que cuanto más presente está, menos se deja llevar por anticipaciones catastróficas.
- Le propuse imaginar su peor escenario: recibir un diagnóstico grave, estar solo en el hospital, no tener a quién recurrir… Le pedí que se situara ahí mentalmente, sin evitarlo, y le guié en una visualización progresiva, prestando atención a lo que ocurría en su cuerpo en cada momento.
- Después le pedí reescribirla desde la parte compasiva. Por ejemplo: “si eso ocurriera, podría pedir ayuda, no estaría solo”. La idea es no negar la posibilidad de que algo ocurra, sino modificar la narrativa.
- Durante la visualización, utilizamos un anclaje: Jaime eligió una imagen segura (un lugar especial de su infancia), y trató de mantenerla en el fondo de su mente mientras transitaba la escena que le provocaba miedo.
Pensamientos
- “Imagino que estoy solo en el hospital y nadie sabe qué hacer.”
Observaciones clínicas
- Por primera vez comenzó a mostrar una parte vulnerable sin tanto temor.
Tareas para casa
- Repetir la exposición guiada en imaginación al menos una vez esta semana, utilizando el anclaje como apoyo.
- Redactar una carta al “yo enfermo imaginado” desde el “yo cuidador”, para integrar partes internas y empezar a cambiar el diálogo interno.
Sesión 10
Desarrollo de la intervención
Identificar y trabajar las creencias que sostienen la ansiedad por la salud.
Desarrollo de la sesión
- Comenzamos revisando la carta al “yo enfermo imaginado”, y en ese ejercicio emergió una emoción que no había verbalizado hasta ahora: culpa por haber sobrevivido a su tío. Lo vive como algo injusto, como si su bienestar fuera un privilegio que no merece.
- A partir de aquí, trabajamos una creencia central que se repite en distintos momentos: “Si me relajo, algo malo va a pasar”. Le ayudé a conectar esta idea con un mandato infantil de vigilancia constante de su madre.
- Exploramos emociones que han estado reprimidas durante años, muchas de ellas relacionadas con su papel como “hijo sano” dentro de una sobreprotección.
- Cartas proyectivas: Consiguió recordar situaciones de la infancia que había normalizado, pero que emocionalmente seguían activas.
- Retomamos el trabajo con el modelo de partes internas, en este caso centrándonos en una parte culpable, que mantiene la idea de que “no merezco estar sano si otros enfermaron”.
- Guié una visualización compasiva en la que se encuentra con su versión infantil en un hospital. Le hablé desde el adulto que es hoy, para transmitirle que no tiene que cargar con todo, que está a salvo, y que sentirse sano no es una traición.
Pensamientos
- “No es justo que yo esté bien y él muriera.”
- “Quizá sí me pasa algo como castigo.”
Observaciones clínicas
- Lloró al conectar con la imagen de sí mismo de niño y al verbalizar lo que nunca se había permitido decir en voz alta.
Tareas para casa
- Iniciar un diario emocional, en el que cada día anote una emoción que haya surgido junto con el miedo corporal.
- Escribir una carta de despedida simbólica a su tío, dándole lugar a la tristeza, el amor y el duelo no expresado.
- Observar cuándo aparece el “niño vigilante” y anotar qué necesita en ese momento: protección, descanso, consuelo, etc.
Sesión 11
Desarrollo de la intervención
Se comienza a trabajar la exposición en contextos reales, esos escenarios que Jaime ha ido evitando por miedo al contagio. También abordamos cómo ciertos contenidos (noticias, conversaciones o espacios médicos) han ido perdiendo su neutralidad emocional y se han convertido en disparadores.
Desarrollo de la sesión
- Elaboramos una jerarquía de contextos temidos, ordenando desde los que generan menos activación hasta los más intolerables. Por ejemplo:
- Transporte público con gente tosiendo.
- Salas de espera médicas.
- Escuchar o leer sobre ciertas patologías.
- Diseñamos juntos un plan de exposición conductual graduada.
- Hicimos un Role Playing: practicamos una conversación sobre enfermedades.
- Trabajamos sobre qué “gana” Jaime al evitar situaciones (sensación de alivio, control) y qué está “perdiendo” realmente (libertad, autonomía, calidad de vida).
Pensamientos
- “Prefiero no mirar noticias para no dispararme.”
Observaciones clínicas
- Jaime empieza a darse cuenta de que evitar le está restando más de lo que le protege. Comenta que hay muchas situaciones que ha dejado de vivir por miedo.
- Se muestra con más intención de recuperar lugares y actividades que había ido perdiendo desde que empezó la ansiedad.
Tareas para casa
- Realizar exposición en al menos tres contextos temidos, anotando nivel de ansiedad, pensamientos y evolución.
- Practicar neutralidad emocional frente a palabras relacionadas con la salud o la enfermedad, observando cómo responde sin intervenir.
Sesión 12
Desarrollo de la intervención
Retomamos lo que ya salió en la sesión 7 sobre el papel de su pareja en cómo maneja el miedo. Jaime identificó que su esposa es una figura clave en su regulación emocional, pero también empieza a notar que esa dependencia puede estar afectando al vínculo.
Desarrollo de la sesión
- Jaime reconoció que su esposa es su principal fuente de calma, y que acude a ella con frecuencia para preguntarle si lo que siente puede ser grave. También apareció la culpa: siente que le está “dando la lata” y que ella se cansa.
- Exploramos la función del reaseguramiento emocional: cómo no busca solo una respuesta racional, sino sentirse acompañado, protegido, validado.
- Le propuse reducir poco a poco este tipo de consultas.
- Role Playing: Simulamos una conversación donde Jaime expresa su miedo sin pedir que lo tranquilicen, simplemente compartiendo lo que siente.
- Introduje la herramienta del «botón de pausa»: antes de hablar del síntoma con su pareja, parar unos segundos, respirar, y revisar qué parte interna quiere hablar. Desde ahí, decidir si necesita comunicar, consolarse o esperar.
Pensamientos
- “Sin ella no podría manejar esto.”
Observaciones clínicas
- Jaime empieza a reconocer el coste emocional que tiene su ansiedad para su pareja.
- Hablamos de que en las siguientes sesiones revisaremos su historia corporal y sus valores, para seguir construyendo una identidad más libre de la ansiedad.
Tareas para casa
- Practicar el botón de pausa antes de iniciar una conversación sobre síntomas.
- Registrar tres formas al día de comunicar su estado emocional sin convertirlo en una petición de reaseguramiento.
- Escribir una reflexión sobre: “¿Qué necesito de verdad cuando tengo miedo?”, con foco en el reconocimiento de necesidades afectivas.
Sesión 13
Desarrollo de la intervención
Revisamos cómo ha vivido su salud en diferentes momentos de la vida, cómo ha interpretado las experiencias con su cuerpo, y qué papel ha tenido su entorno en esa narrativa. Dejar de ver su cuerpo como algo que puede fallar en cualquier momento, y empezar a verlo como un compañero que ha estado ahí, ayudándole.
Desarrollo de la sesión
- Jaime traza una “línea de vida corporal” en una hoja. Marcó momentos significativos de su historia física: enfermedades, recuperaciones, épocas de miedo o etapas donde confió más en su cuerpo.
- Exploramos cómo la sobreprotección familiar durante su infancia le llevó a instalar la idea de que era un niño frágil, lo que ha alimentado su percepción de vulnerabilidad.
- Trabajamos con una técnica narrativa: “Si tu cuerpo pudiera hablarte desde cada etapa de tu vida, ¿qué te diría?”.
Algunas respuestas que surgieron: “Aguanté más de lo que crees”, “No soy débil, solo pedía cuidados”, “Estoy aquí, aunque no siempre me escuches”.
- Le presenté dos imágenes que contrastamos: el “cuerpo frágil y fallido” frente al “cuerpo sabio y sobreviviente”. Le invité a elegir con cuál se identificaba hoy, y qué necesitaría para quedarse en esa segunda opción.
Pensamientos
- “De pequeño era el frágil.”
Observaciones clínicas
- Jaime se emocionó al reconocer que, a pesar de todo, su cuerpo lo ha acompañado y sostenido en muchas etapas.
- Por primera vez comenzó a cambiar la narrativa de traición corporal.
Tareas para casa
- Continuar desarrollando su historia del cuerpo en tres tiempos (infancia, adolescencia, adultez), integrando los nuevos significados que han emergido.
- Escribir una carta de agradecimiento a su propio cuerpo.
Sesión 14
Desarrollo de la intervención
Se aborda la imagen que tiene de sí mismo: reconectando con sus valores, sus fortalezas y su red de apoyo.
Desarrollo de la sesión
- Creamos un «mapa de valores», donde fue identificando las áreas que le gustaría mejorar: su relación de pareja, el autocuidado o la curiosidad intelectual.
- Reflexionamos sobre acciones pequeñas y concretas que puede realizar en cada área.
- Le propuse trazar una comparación entre el “yo con hipocondría” y el “yo en crecimiento”. Estuvimos explorando cómo piensa, decide y actúa cada uno. Le permitió tomar distancia y ver que puede elegir desde qué versión quiere vivir.
- Hicimos una visualización del “círculo de sostén”, con figuras importantes en su vida (personas, recuerdos, partes internas) que le transmiten seguridad.
- Le propuse identificar una acción valiente a la semana, que esté alineada con su “yo libre de miedo” y con alguno de sus valores personales.
Pensamientos
- “Quiero volver a disfrutar sin sospechar de todo.”
Observaciones clínicas
- Aparecieron emociones relacionadas con la gratitud, la esperanza y las ganas de reconectar con aspectos olvidados de su vida.
Tareas para casa
- Escribir una descripción del “yo con confianza corporal”: cómo vive, cómo se mueve, cómo se relaciona consigo mismo y con los demás.
- Realizar una acción diaria alineada con alguno de sus valores, por pequeña que sea (por ejemplo, dedicar 10 minutos a una afición, escribir algo, cuidar un vínculo).
Sesión 15
Desarrollo de la intervención
Recuperamos técnicas que ya ha practicado en otras sesiones para diseñar su plan de prevención de recaídas. Se profundiza en la atención a señales sin caer en el control. Se reforzó la idea de que un retroceso no implica fracaso, y que lo importante es cómo se responde ante el miedo, no si aparece o no.
Desarrollo de la sesión
- Jaime identificó con claridad sus señales de alerta temprana: empieza a revisar más su cuerpo, busca síntomas en internet, se tensiona muscularmente y vuelve a aislarse un poco más.
- A partir de eso, elaboramos juntos un plan escalonado de prevención de recaída, dividido en niveles. Cada nivel incluye acciones concretas:
- Nivel 1: autocuidados básicos (descanso, rutinas, alimentación).
- Nivel 2: uso de técnicas aprendidas (exposición interoceptiva, defusión, botón de pausa).
- Nivel 3: pedir apoyo emocional o retomar consulta puntual.
- Hablamos de la posibilidad de que en algún momento vuelva a sentir ansiedad por su salud, y normalizamos esa posibilidad como parte del proceso. No como una amenaza, sino como un reto que puede gestionar con más recursos que antes.
- Le presenté el “termómetro emocional semanal”: para puntuar su nivel de malestar, conexión consigo mismo y uso de estrategias, y hacer ajustes cuando detecte una bajada de recursos.
- Hicimos una visualización guiada: “Mi yo que vuelve a caer, mi yo que lo abraza”. Conectó con la imagen de sí mismo en un mal momento y la posibilidad de no abandonarse, sino acoger con comprensión y sin reproches.
Pensamientos
- “Si vuelvo a sentir miedo, ¿significa que he fracasado?”
Observaciones clínicas
- Jaime empieza a integrar que puede flaquear sin que eso borre todo lo avanzado.
Tareas para casa
- Diseñar su “botiquín emocional de emergencia”, con recordatorios, frases, recursos, apoyos o actividades que pueda usar cuando se sienta en riesgo.
- Practicar el uso del termómetro emocional durante los próximos 7 días, valorando su estado interno y sus necesidades reales.
Sesión 16
Desarrollo de la intervención
Analizamos el camino que Jaime ha recorrido, consolidamos los recursos y reforzamos que, aunque el miedo no haya desaparecido del todo, ha cambiado su forma de relacionarse con él.
Desarrollo de la sesión
- Empezamos trazando una línea de tiempo del proceso. Jaime fue recordando hitos importantes: desde las primeras sesiones de validación del miedo, hasta la exposición corporal, el trabajo con partes y la reconstrucción de su identidad más allá de la ansiedad.
- Le propuse elegir tres frases que resumieran lo que ha aprendido, y eligió:
- “No todo lo que siento es peligroso.”
- “Tengo herramientas para sostenerme.”
- “Puedo vivir con incertidumbre sin dejar de vivir.”
- Le propuse escribir una carta para su yo dentro de seis meses, hablándole desde su versión presente. La idea es que esa carta actúe como recordatorio y anclaje si más adelante aparecen dudas o retrocesos.
- Cerramos con un ritual simbólico: Jaime imaginó una caja en la que guardó lo que desea llevarse: su valentía, su capacidad de conciencia y su compasión. También colocó allí lo que decide dejar atrás: la hipervigilancia, la culpa y el miedo.
- Hicimos una visualización del “camino recorrido”, en la que se imaginó caminando acompañado por sus distintas partes: el Jaime que tenía miedo, el que necesitaba control, el que empezó a confiar, y el que ahora se siente más libre.
- Compartimos en voz alta su carta al yo futuro, y hablamos de cómo puede mantener viva esa conexión en el tiempo.
Pensamientos
- “No desapareció el miedo, pero ya no me manda.”
Observaciones clínicas
- Se percibe mucho más conectado con su cuerpo y con una versión más valiente de sí mismo.
Tareas entre sesiones (a futuro)
- Leer su carta al yo futuro dentro de seis meses como forma de reconexión.
- Volver a revisar su botiquín emocional cuando sienta que lo necesita.
- Escribir periódicamente a su “yo sabio”, esa parte interna que ha sostenido todo el proceso.
Resumen del trabajo realizado:
| Sesión |
Foco principal |
Técnicas / Intervenciones |
Tareas para casa |
Observaciones clave |
| 1 |
Formulación del problema y ciclo de mantenimiento |
Psicoeducación “falsa alarma corporal”; mapeo funcional; introducción a IFS (parte que verifica) |
Registro diario (pensamientos, emociones, sensaciones, conductas); exploración de la “parte vigilante” |
Colaborador, con alta búsqueda de evidencia; orgullo del conocimiento médico online |
| 2 |
Psicoeducación y neuropsicología de la ansiedad de salud |
Amígdala, ínsula, eje HHA; defusión en 3ª persona |
Identificar 3 ciclos activados; practicar defusión ante intrusiones |
Normaliza sensaciones neutras; alivia al comprender el mecanismo |
| 3 |
Creencias y conductas de seguridad |
“Mapa de Creencias”; análisis coste/beneficio de comprobaciones; silla vacía (IFS) |
Registro de conductas; “un día, una conducta” sin hacer; diario de partes |
Toma conciencia de parches que mantienen el problema; asoma culpa/vulnerabilidad |
| 4 |
Sesgos cognitivos y reestructuración |
Abogado del diablo; probabilidades 0–100%; cambio de perspectiva; 3ª persona |
Registro de sesgos; pregunta “¿pienso o interpreto?”; diario del abogado del diablo |
Diferencia datos vs inferencias; baja fusión con pensamientos |
| 5 |
Exposición con Prevención de Respuesta (EPR) |
Diseño de ERP graduada; “observador interno”; respiración diafragmática |
Experimento ERP diario con ratings de ansiedad; 3’ de observación plena de sensaciones |
Empieza a tolerar malestar sin comprobar |
| 6 |
Trabajo con incertidumbre |
Reencuadre: “No saber es inevitable”; mindfulness; visualización “camino en la niebla” |
5 frases “No sé si…, y aun así puedo…”; dos acciones sin asegurarse; repetir visualización |
Alivio intermitente al soltar la lucha por certezas |
| 7 |
Interocepción y habituación |
Exposición interoceptiva (hiperventilación breve, etc.); diario de contacto corporal |
Práctica interoceptiva diaria con ratings; registrar 2 experiencias corporales neutras/agradables |
Observa curvas naturales de activación y descenso |
| 8 |
Reinterpretación fisiológica |
Exposiciones específicas (correr, apnea leve, presión abdominal); psicoeducación SNA; neurocepción |
Mantener interocepción; reinterpretación alternativa por escrito |
Más lenguaje neutral sobre el cuerpo |
| 9 |
Exposición en imaginación y narrativa |
Peor escenario guiado; anclaje imagen segura; reescritura compasiva |
Repetir exposición guiada; carta “yo cuidador” al “yo enfermo imaginado” |
Contacta con vulnerabilidad sin catastrofizar |
| 10 |
Culpa y duelo vinculado a la enfermedad |
IFS con “parte culpable”; cartas proyectivas; visualización compasiva (niño en hospital) |
Diario emocional; carta de despedida al tío; observar “niño vigilante” y necesidades |
Emergencia de culpa y alivio al validarla |
| 11 |
Exposición en contextos reales |
Jerarquía situacional; plan conductual graduado; role-playing noticias/enfermedades |
3 exposiciones en contexto; práctica de neutralidad con palabras disparadoras |
Toma conciencia del coste de evitar |
| 12 |
Reaseguramiento y vínculo de pareja |
Reducción de consultas; “botón de pausa”; comunicación emocional sin pedir tranquilización |
Pausa antes de hablar; 3 comunicaciones emocionales sin reasegurar; reflexión “¿qué necesito de verdad?” |
Reconoce impacto en la pareja y empieza a autorregularse |
| 13 |
Historia corporal y reautoría |
Línea de vida corporal; diálogo narrativo “cuerpo frágil vs cuerpo sabio” |
Ampliar historia corporal (3 etapas); carta de gratitud al cuerpo |
Cambia narrativa de traición a acompañamiento |
| 14 |
Valores y sentido vital |
Mapa de valores; “yo con hipocondría vs yo en crecimiento”; círculo de sostén; acciones valientes |
Descripción “yo con confianza corporal”; acción diaria alineada con valores |
Aparecen gratitud y esperanza |
| 15 |
Prevención de recaídas |
Termómetro emocional semanal; plan por niveles; ritual “botiquín emocional” |
Diseñar botiquín; usar termómetro 7 días |
Integra que retrocesos no invalidan avances |
| 16 |
Cierre e integración |
Línea de tiempo del proceso; 3 aprendizajes clave; carta al yo futuro; ritual de cierre |
Leer carta en 6 meses; revisar botiquín; escribir al “yo sabio” periódicamente |
“El miedo no manda”; mayor conexión corporal y autoapoyo |
Referencias
Fallon, B. A., Qureshi, A. I., Laje, G., & Klein, B. (2000). Hypochondriasis and its relationship to obsessive-compulsive disorder. Psychiatric Clinics of North America, 23(3), 605–616.
Fernández Martínez, R., & Fernández Rodríguez, C. (2012). Experiencias en la infancia relacionadas con la salud en individuos con preocupación hipocondríaca. Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 101, 15–27.
Fernández Rodríguez, C., & Fernández Martínez, R. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para la hipocondría. Psicothema, 13(3), 407–418.
Espiridion, E. D., Fuchs, A., & Oladunjoye, A. O. (2021). Illness Anxiety Disorder: A Case Report and Brief Review of the Literature. Cureus, 13(1), e12897.
Guthrie, A. J., Paredes-Echeverri, S., Bleier, C., Adams, C., Millstein, D. J., Ranford, J., & Perez, D. L. (2024). Mechanistic studies in pathological health anxiety: A systematic review and emerging conceptual framework. Journal of Affective Disorders, 358, 222–249.
Holden, M. L., Gooi, C. H., Antognelli, S., Joubert, A., Sabel, I., Stavropoulos, L., & Newby, J. M. (2025). Symptom attributions in illness anxiety disorder. Journal of Clinical Psychology, 81, 237–248.
Kikas, K., Werner-Seidler, A., Upton, E., & Newby, J. (2024). Illness Anxiety Disorder: A review of the current research and future directions. Current Psychiatry Reports, 26, 331–339.
Martínez Narváez, M. P., & Botella, C. (1995). Aplicación de un tratamiento cognitivo-conductual a un caso de hipocondría primaria. Análisis y Modificación de Conducta, 21(79), 697–734.
Pascual-Vera, B., & Belloch, A. (2022). Dysmorphic and illness anxiety‐related unwanted intrusive thoughts in individuals with obsessive–compulsive disorder. Clinical Psychology & Psychotherapy, 29(1), 313–327.
Scarella, T. M., Laferton, J. A. C., Ahern, D. K., Fallon, B. A., & Barsky, A. (2016). The relationship of hypochondriasis to anxiety, depressive, and somatoform disorders. Psychosomatics, 57(2), 200–207.
Weck, F., Neng, J. M. B., Richtberg, S., & Stangier, U. (2012). Dysfunctional beliefs about symptoms and illness in patients with hypochondriasis. Psychosomatics, 53(2), 148–154.