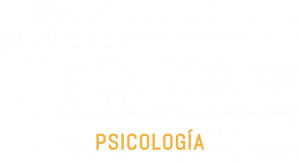Sesión 1
Desarrollo de la intervención
Hablamos de lo que Blanca esperaba del proceso; dijo que quería “dejar de vivir con miedo a la comida”, aunque reconocía que se bloqueaba cuando alguien le pedía comer más.
Apliqué estrategias de Entrevista Motivacional para explorar esa ambivalencia entre querer mejorar y seguir controlando, reforzando los pequeños indicios de cambio que ya mostraba. También hicimos una primera parte de psicoeducación sobre el funcionamiento de la anorexia: cómo el hambre constante, la rigidez mental y la culpa mantienen el círculo de control.
Usé como material visual el círculo de mantenimiento del TCA, para que pudiera identificar sus pensamientos, emociones y conductas dentro de ese ciclo. Después hicimos un ejercicio de mindfulness corporal: notar la respiración y el pulso. Era solo una toma de contacto con la interocepción. Cerramos con una minipráctica de autocompasión, colocando la mano en el pecho y repitiendo en voz baja: “Estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo”.
Desarrollo de la sesión
Le pedí que me contara cómo es un día normal para ella. Fuimos detectando tres momentos clave de tensión:
- Desayuno: “me da miedo empezar a comer”
- Comida: “pienso en calorías todo el rato”
- Noche: “me siento culpable si no hago ejercicio”
Trabajamos desde el diálogo socrático para diferenciar entre “la voz rígida de la anorexia” y “su voz real”, es decir, la que ella realmente necesita. Después, introduje la metáfora del invitado tirano, para externalizar el trastorno y que pudiera empezar a verlo como algo separado de sí misma.
También hablamos del concepto de “cerebro hambriento”, para explicar los efectos de la desnutrición en el ánimo, la concentración y la toma de decisiones, basándome en la CBT-E y en la psicoeducación neuropsicológica.
Pensamientos
- “Si empiezo a comer normal, no voy a poder parar.”
- “Si engordo, la gente me mirará mal.”
- “Solo me siento tranquila si tengo hambre.”
Observaciones clínicas
Le costó conectar con lo emocional y se quebró un poco cuando dijo que no recordaba la última vez que comió sin sentir culpa.
El contacto ocular no fue continuado, pero estuvo receptiva. Aceptó rellenar los registros, lo que es un paso importante.
Tareas entre sesiones
- Autorregistro alimentario emocional: para anotar comidas, emociones y pensamientos asociados.
- Ejercicio de valores personales: escribir tres cosas que le gustaría recuperar si no tuviera miedo a comer.
- Práctica breve de mindfulness (3 minutos) después de cada comida.
Sesión 2
Desarrollo de la intervención
En esta sesión nos centramos en que Blanca entendiera por qué la anorexia tiene sentido en su historia y qué función cumple ahora. La idea era que empezara a ver el trastorno no solo como un problema, sino como algo que surgió para protegerla en su momento.
Revisamos su autorregistro alimentario-emocional de la semana. Había un patrón: cuando se estresaba en el trabajo o tenía un conflicto interno, restringía más la comida. Su frase fue muy clara: “si algo sale mal, no como”.
A partir de ahí construimos juntas un mapa del mantenimiento del problema con el modelo CBT-E: pensamientos (“si como, pierdo el control”), emociones (ansiedad, culpa), conductas (restricción, comprobación corporal) y consecuencias (alivio rápido, pero más rigidez después). Lo hicimos con rotuladores de colores en una cartulina grande, para que fuera más visual.
Después introduje el modelo MANTRA, con una pregunta importante: “¿qué crees que te da la anorexia que podrías perder si cambias?”. Salieron dos temas : el control y la identidad.
Desde el enfoque SSCM, validé su necesidad de seguridad y le recordé que no hay prisa, que el proceso es poco a poco. Eso ayudó a que se sintiera más cómoda.
Incluimos una mini dinámica de Remediación Cognitiva: un juego con cartas para trabajar la flexibilidad cognitiva, donde tenía que buscar distintas formas de resolver pequeños problemas. Fue divertido y ayudó a trabajar su rigidez mental sin que lo sintiera como algo terapéutico pesado.
Cerramos con unos minutos de mindfulness interoceptivo, centrado en notar sensaciones físicas básicas (hambre, temperatura, respiración). El objetivo era empezar a “volver al cuerpo” sin miedo, poco a poco, con curiosidad.
Desarrollo de la sesión
Mientras hacíamos el mapa de mantenimiento, dijo: “Creo que no comer me hace estar débil, pero también me agota controlarlo todo”. A partir de esa frase trabajamos con un diálogo socrático, ayudándola a analizar esas dos partes: la que tiene miedo y la que necesita descanso y a través del modelo de partes del yo (IFS) para identificarlas como su parte controladora y su parte agotada.
Hicimos una psicoeducación sobre la ansiedad: cómo el cerebro puede interpretar la comida como una amenaza, y cómo con exposición y calma podemos enseñarle que ya no lo es.
Pensamientos
- “Me da miedo que la gente vea que he subido de peso.”
- “Controlar lo que como calma, aunque sé que me hace daño.”
Observaciones clínicas
Sigue con pensamiento dicotómico, pero ya presenta un discurso más ambivalente, lo que parece ser un inicio de cambio.
Tareas entre sesiones
- Mapa personal del trastorno: completar con más ejemplos de pensamientos, emociones y conductas.
- Ejercicio CRT: anotar cada día una situación en la que haya intentado “pensar diferente”.
- Audio guiado de mindfulness corporal: 10 minutos diarios centrados en notar sensaciones corporales sin juzgar.
- Registro emocional diario: identificar tres emociones y qué necesidad puede haber detrás de cada una (inicio de regulación emocional).
Sesión 3
Desarrollo de la sesión
Blanca llegó más animada que los días anteriores. Había intentado comer un poco más, aunque continuaba controlándose mucho. Retomamos su mapa personal del trastorno y los registros de flexibilidad cognitiva. Se sentía valiente por haber comido un poco de pan, algo que aproveché para hablar sobre el control y el perfeccionismo y para comentar qué son los pensamientos automáticos.
Usamos una técnica de reestructuración cognitiva del modelo CBT-E. Primero identificamos un pensamiento que la bloqueaba: “si no lo hago perfecto, soy un fracaso”. Luego buscamos pruebas a favor y en contra, y terminamos con una alternativa más útil y realista: “puedo hacerlo bien aunque no sea perfecto”.
Le pedí imaginar que era su mejor amiga quien pensaba eso, para conseguir una actitud más compasiva hacia sí misma.
Después pasamos a un ejercicio de CFT. Le dije que cerrara los ojos e imaginara su “yo compasivo”. Que pensara cómo ese yo respondería a su miedo a equivocarse. Le costó formar la imagen y dijo: “me cuesta creer que merezca compasión”. Lo abordamos con ACT y mencionando que no puede quitarse la exigencia de un día para otro, pero sí puede decidir qué decirle cuando aparece.
Luego hicimos un ejercicio centrado en el cambio de foco. Le pedí que, al recordar una situación, tratara de ver el conjunto y no solo los detalles. Lo hicimos con un ejemplo del día a día: “me olvidé de contestar un correo y pensé que era horrible”. Al revisarlo, se dio cuenta de que había hecho muchas otras cosas bien ese día.
Antes de cerrar, hicimos un mini entrenamiento de regulación emocional. Identificamos la emoción principal (miedo) y la conducta asociada (restricción). Le expliqué cómo el hambre física puede intensificar la ansiedad emocional, generando un ciclo de control y malestar.
Después, trabajamos el tema de la autoexigencia usando diálogo socrático. Diferenciamos la parte de la exigencia que motiva y la que castiga. Le conté la metáfora del entrenador interno: cuando el entrenador grita todo el tiempo, el cuerpo se bloquea; cuando anima, el cuerpo responde mejor.
Para hacerlo más vívido, usamos la técnica de la silla vacía. En una silla se sentó su parte crítica y en la otra, su parte protectora. Le ayudó a entender que ambas partes buscan protegerla, de forma distinta. Esto sirvió para comenzar con las partes del yo (IFS), explorando cómo pueden complementarse funcionalmente.
Cerramos con una exposición guiada frente al espejo: respiración consciente, atención al cuerpo y sin juicios.
Pensamientos
- “No puedo fallar en nada, porque si fallo, pierdo el control.”
- “Comer algo diferente me hace sentir débil.”
Observaciones clínicas
Se nota más conciencia sobre sus pensamientos. Aunque todavía le cuesta aceptar la autocompasión, empieza a estar dispuesta a probar.
Su ansiedad inicial ha bajado un poco, pero siguen apareciendo conductas de comprobación corporal como medir los brazos.
Tareas entre sesiones
- Registro de pensamientos distorsionados: identificar, cuestionar y reformular uno cada día.
- Ejercicio del yo compasivo: práctica de visualización 5 minutos antes de dormir.
- Exposición breve al espejo: 1 minuto diario, centrada en observar sin evaluar.
- Carta a su parte crítica: escribirle desde una parte más adulta y comprensiva.
Sesión 4
Desarrollo de la sesión
Hoy el foco fue enfrentarse a los alimentos que sigue evitando y trabajar la ansiedad que aparece solo con pensar en comerlos. Empezamos revisando su registro de pensamientos y el ejercicio del espejo. Blanca me dijo: “Intenté mirarme sin juzgar, pero enseguida me vienen cosas como ‘te has pasado’.”
Le validé lo difícil que es hacerlo sin caer en el juicio y le reconocí el esfuerzo. A partir de ahí, le expliqué que la exposición no va de “aguantar” o de acostumbrarse, sino de que el cerebro aprenda que comer no es peligroso. Es decir, no se trata de eliminar el miedo, sino de desaprenderlo con experiencias seguras y repetidas.
Le propuse una exposición simbólica en sesión. Pusimos delante una lista con los alimentos que más teme y los ordenó del menos al más ansiógeno. Después hicimos una visualización guiada: se imaginó comiendo pan, observando las sensaciones físicas y la subida de ansiedad sin hacer nada para evitarla. Fue un ejercicio intenso; registró pensamientos y puntuó su ansiedad del 0 al 10.
Cuando la ansiedad subió, practicamos respiración diafragmática con anclaje corporal, es decir, mindfulness interoceptivo. Esto le ayudó a bajar la activación y reconectarse con el cuerpo.
Luego trabajamos el cambio de perspectiva. Analizó la misma situación, comer pan, desde tres partes internas: su parte crítica, su parte cansada y su parte compasiva.
Después hicimos un diálogo socrático para poner en duda sus creencias más rígidas.
Con esto introduje el concepto de flexibilidad corporal: entender que el cuerpo no es un enemigo, sino algo vivo, que cambia y busca equilibrio, no castigo.
Durante la visualización, su ansiedad subió de 7 a 9, pero bajó a 5 tras la respiración.
Le expliqué cómo funciona la respuesta de seguridad: cada vez que evita comer, su cerebro aprende que “no comer = estar a salvo”. El objetivo terapéutico es justo lo contrario: que comer vuelva a sentirse seguro.
Cerramos con un grounding corporal, simplemente notando los pies en el suelo, las manos sobre las piernas y el contacto con la silla.
Pensamientos:
- “Si como pan, engordaré en seguida.”
- “Prefiero tener hambre a sentir culpa.”
Observaciones clínicas
Empezó con ansiedad moderada, pero fue bajando durante la sesión. Todavía le cuesta poner palabras a las emociones, aunque ya empieza a conectar con el cuerpo.
Tareas para casa
- Elegir un alimento del nivel 3 de la jerarquía (pan o arroz) y comerlo tres veces esta semana, registrando ansiedad antes, durante y después.
- Completar el registro de exposición: pensamientos, emociones y sensaciones.
- Practicar la respiración con anclaje corporal antes y después de cada exposición.
- Empezar un diario de autocompasión: cada noche anotar un gesto de cuidado consigo misma.
- Leer un texto sobre aprendizaje inhibitorio: para integrar que, a base de experiencias seguras y repetidas, el cerebro aprende que algo que antes daba miedo, en realidad no es peligroso.
Sesión 5
Desarrollo de la intervención
El objetivo de la sesión fue empezar a trabajar la relación de Blanca con su cuerpo, no desde la estética, sino desde cómo lo percibe y cómo se siente en él.
Empezamos revisando las exposiciones de la semana. Me contó que había comido pan dos veces. Al principio le dio mucha ansiedad, pero luego se dio cuenta de que no pasó nada grave. Lo celebramos, y aprovechamos ese momento para hablar de cómo su cuerpo no necesita tanto control, sino más confianza.
Le expliqué de forma sencilla por qué a veces “ve” su cuerpo de forma distorsionada: la desnutrición y la hipervigilancia hacen que el cerebro interprete las formas de manera exagerada. Le enseñé una imagen tipo “Body Image Distortion Task” para que entendiera cómo el cerebro puede “engordar” lo que percibe cuando está en alerta.
Después hicimos una exposición en el espejo. Le pedí que se colocara frente al espejo del despacho y que se describiera como si fuera una observadora externa, sin juicios ni etiquetas. Cada vez que aparecía una crítica, la escribía en un papel y la dejábamos fuera del espejo. Al final hicimos un minuto de respiración consciente, intentando mirarse con más amabilidad.
Luego pasamos a un ejercicio de CRT. Le pedí que dibujara su cuerpo de memoria y luego lo comparara con una foto suya reciente. Al hacerlo, se dio cuenta de que exageraba las zonas que más teme. Le expliqué que eso tiene que ver con cómo su atención se enfoca en los detalles que generan ansiedad y trabajamos el ver el cuerpo como un conjunto, no como partes sueltas.
Cerramos con una visualización compasiva del cuerpo.
Desarrollo de la sesión
Durante la exposición al espejo, su ansiedad empezó altísima. Se notaba muy tensa, con el cuerpo rígido. Poco a poco fue bajando gracias a que íbamos parando, respirando y etiquetando los pensamientos que aparecían: “esto es un pensamiento, no un hecho”.
Trabajamos aceptar lo que aparece sin dejar que eso defina quién es. También hicimos un cambio cognitivo: pasar de pensar en su cuerpo como algo que hay que controlar a verlo como algo que le permite vivir.
Antes de cerrar, hicimos un anclaje corporal: sentir los pies en el suelo, el peso del cuerpo en la silla, la temperatura de las manos. Le ayudó a salir del pensamiento crítico y volver a la sensación de estar presente.
Pensamientos
- Me da asco mi abdomen.
- A veces siento que mi cuerpo no me pertenece.
Observaciones clínicas
Blanca consiguió mantenerse en la exposición al espejo sin evitar ni romper el ejercicio, algo que antes no podía.
Su postura corporal cambió al final: más relajada, menos tensión en la mandíbula, respiración más profunda.
Tareas para la semana
- Exposición al espejo en casa dos minutos al día: “observar sin evaluar”.
- Ejercicio CRT: cada día, pensar en tres cosas que su cuerpo le permite hacer y que no tengan que ver con la estética.
- Diario de autocompasión: escribir cada noche una frase amable hacia su cuerpo.
- Practicar mindfulness antes de comer: notar durante cinco minutos las sensaciones de hambre o saciedad sin interpretarlas.
Sesión 6
Desarrollo de la sesión
Arrancamos revisando los registros de exposición al espejo y el diario de compasión corporal. Blanca me dijo: “Empiezo a tolerar mirarme un poco más, pero comer sigue siendo el peor momento del día.”
A partir de ahí, hicimos una explicación sobre por qué el cuerpo necesita comer cada 3-4 horas para mantener estable la energía y no entrar en modo ansiedad. Le expliqué que, cuando pasamos demasiado tiempo sin comer, el cuerpo se desregula.
Le enseñé un plan básico de comidas, pero aclarando que no era una dieta, sino una forma de ritual de autocuidado. Acordamos que cada día introduciría un alimento nuevo, y usaría una escala de ansiedad del 0 al 10 para medir su reacción.
Aquí combinamos la parte más conductual de CBT-E con planificación y exposición, con el enfoque de SSCM, adaptando todo a su ritmo y reforzando los avances.
Después hicimos una exposición interoceptiva. Le pedí que bebiera agua hasta sentir una ligera sensación de llenarse, y que observara cómo su mente reaccionaba y trabajamos el principio de aprendizaje inhibitorio.
Cuando dijo: “Siento presión en el estómago y automáticamente pienso que engordaré”,
usé el diálogo socrático para que cuestionara la idea: “¿esa sensación física significa realmente un cambio en el peso?”.
Después introduje la metáfora del semáforo emocional. Le sirvió para identificar cuándo parar antes de usar el control alimentario como vía de escape.
Continuamos con una respiración diafragmática y un grounding.
Antes de terminar, le pedí un registro emocional postcomida: anotar en cada comida qué emoción y pensamiento aparecen y qué necesitaría en ese momento.
Para mejorar su tolerancia emocional, utilizamos una técnica DBT: nombrar la emoción, respirar profundo y sostener la sensación 90 segundos.
Terminamos con una minipráctica de CFT: mano en el abdomen, respiración suave, y repetir mentalmente “esto es difícil, pero estoy aprendiendo a cuidarme”.
Pensamientos
- “Sentirme llena es como perder el control.”
- “Me da miedo que mi cuerpo se acostumbre a comer.”
Observaciones clínicas
Mostró ansiedad moderada durante la exposición corporal y esta bajó al final.
Aún se nota la autocrítica alta, pero aparece más conciencia emocional.
Empieza a hablarse con más compasión.
Tareas para casa
- Mantener un plan regular de comidas, registrando horarios, el alimento nuevo del día y nivel de ansiedad.
- Completar el registro emocional postcomida.
- Practicar a diario la respiración 4-6-8.
- Decirse una frase amable antes y después de comer: autoafirmación compasiva.
Sesión 7
Desarrollo de la sesión
Se abordaron la autoexigencia y la aceptación de errores.
Le expliqué, basándome en la psicoeducación CBT-E y el modelo de Shafran, cómo el perfeccionismo se mete en todos los ámbitos y mantiene el malestar porque nunca hay sensación de “ya está bien”.
Dibujé un círculo con las fases evaluación → culpa → control y le pedí que pusiera ejemplos suyos dentro.
Después pasamos a un ejercicio de CRT: el “juego del cambio de estrategia”. Le propuse un problema lógico y tenía que resolverlo tres veces, usando distintos métodos. La idea era practicar set-shifting, aprender a cambiar de estrategia sin frustrarse.
Continuamos con un ejercicio de autocompasión: le pedí que escribiera en una tarjeta una frase amable y que la leyera en voz alta, con un tono agradable.
Luego introduje una técnica de ACT sobre flexibilidad psicológica. Usamos la metáfora del árbol frente al viento: el árbol rígido se quiebra, el flexible se dobla y sigue en pie.
Le pedí que pensara en una situación concreta y la reimaginara desde esa metáfora.
Después hicimos un mindfulness centrado en el error: observar qué pasa en el cuerpo cuando algo no sale como quiere, pero sin intentar corregirlo. Le pedí que lo practicara cada vez que notara aparecer su “voz perfeccionista”.
Seguimos con una autoobservación sin juicio. Validé lo difícil que es tolerar no hacerlo perfecto, y cómo eso forma parte del proceso.
Terminamos con una visualización guiada: le pedí que recordara un momento en el que se sintiera orgullosa de haberse cuidado y que guardara esa imagen para los días en los que la exigencia empeorara.
Pensamientos
- “Si no lo hago perfecto, pierde valor.”
- “Relajarme me hace sentir culpable.”
Observaciones clínicas
Sigue con una voz crítica fuerte, pero ha disminuido su intensidad.
Empieza a aceptar errores pequeños sin colapsar.
Tareas entre sesiones
- Ejercicio de flexibilidad diaria: hacer algo distinto cada día.
- Registro de errores útiles: anotar tres equivocaciones y qué aprendió de cada una.
- Mindfulness: observar las sensaciones cuando algo no sale como esperaba.
- Frase de autocompasión: repetirla frente al espejo, después de comer o al terminar el día.
Sesión 8
Desarrollo de la sesión
Hoy trabajamos aprender a sostener las emociones fuertes sin tirar del control alimentario.
Le expliqué el concepto de desregulación emocional: cuando una emoción nos sobrepasa, el cerebro busca alivio rápido, aunque sea a costa de hacernos daño. En su caso, restringir funciona como un analgésico momentáneo, pero que a la larga refuerza la ansiedad.
Usamos la metáfora de la ola emocional: no hay que frenarla ni luchar contra ella, sino aprender a surfearla hasta que pase.
Hicimos mindfulness interoceptivo para ubicar dónde sentía las emociones más frecuentes: la ansiedad en el pecho, la culpa en el estómago, la tristeza en los hombros.
Después pasamos a una técnica de grounding corporal.
Luego trabajamos la autocrítica con un ejercicio de CFT: la mano compasiva. Le pedí que colocara una mano sobre la zona donde notara más tensión y le dijera algo amable a su cuerpo, para activar el sistema de calma.
Seguimos con una revisión CBT-E sobre cómo se relacionan emoción y restricción.
Analizamos el ciclo: emoción → pensamiento → conducta → alivio momentáneo → culpa.
Cerramos con una visualización guiada de seguridad interna.
Pensamientos
- “El hambre me calma más que me hace llorar.”
Observaciones clínicas
Se empieza a ver integración: diferencia entre sentir y actuar.
Presenta menos tensión facial y una respiración más profunda.
Tareas para la semana
- Registro de emociones intensas: anotar situación, emoción, dónde la siente, intensidad y qué hace para sostenerla.
- Grounding corporal diario: 3 minutos, mañana y noche.
- Mano compasiva: usarla cada vez que aparezca culpa o ansiedad.
- Mindfulness interoceptivo guiado: escuchar el audio de 10 minutos.
- Escritura reflexiva: “Qué me protege y qué me encadena.”
Sesión 9
Desarrollo de la sesión
Abordamos el papel de la anorexia en su vida.
Le expliqué el enfoque MANTRA, que entiende la anorexia como una estrategia aprendida para calmar emociones difíciles y protegerse del miedo al rechazo o a no ser suficiente. Le conté la metáfora del guardián interno: esa parte que, aunque parezca controladora, realmente solo intenta mantenerla a salvo del dolor.
Desde ahí pasamos a un ejercicio de trabajo con partes: una parte controladora, una parte agotada y una parte compasiva. Fuimos dando voz a cada una usando la técnica de las sillas vacías. Cuando notaba que se desbordaba, introdujimos pequeñas pausas de respiración consciente.
Después hicimos una escritura terapéutica guiada: una “Carta a la anorexia”, a modo de despedida cercana.
Para cerrar, hicimos una técnica de autocompasión y una visualización simbólica de transición.
Pensamientos
- “La anorexia me da sentido; sé quién soy.”
- “No quiero perderla, pero me está agotando.”
Observaciones clínicas
Blanca mostró mayor insight sobre la función protectora del síntoma y empieza a diferenciar su identidad del trastorno.
El trabajo con partes mejoró la empatía interna.
Se mostró más expresiva emocionalmente y menos rígida a nivel corporal.
Tareas entre sesiones
- Carta a la anorexia: incluir qué desea conservar.
- Ejercicio de partes: anotar qué dice cada voz ante las comidas y emociones.
- Mindfulness de identidad: cambiar frases tipo “yo soy…” por “ahora me doy cuenta de que pienso que soy…”.
- Grounding tras escribir o llorar.
Sesión 10
Desarrollo de la sesión
Empezamos a construir una identidad más allá de la anorexia, con una mirada más compasiva.
Hicimos una psicoeducación sobre autoestima y autocrítica. Le expliqué la diferencia entre una autoestima condicional y una autoestima más estable, que no depende del resultado.
Le enseñé el esquema de Paul Gilbert sobre los tres sistemas emocionales: amenaza, impulso y calma. Juntas analizamos cómo su vida ha estado dominada por el sistema de amenaza, y cómo el sistema de calma ha estado casi apagado.
Luego hicimos una visualización guiada: le pedí que imaginara una versión futura de sí misma viviendo desde la calma, el cuidado y la libertad. Le pregunté cómo se movía, qué comía, con quién estaba, cómo se hablaba.
Desde esa imagen pasamos a una técnica de ACT, el faro de los valores. Le pedí que pensara qué cosas realmente le importan más allá del cuerpo y reflexionamos sobre cómo podrían guiar sus decisiones.
Hicimos una tarea narrativa: el mapa de la identidad sana. Dividimos una hoja en tres columnas: lo que la anorexia me ha quitado, lo que me ha enseñado y lo que quiero recuperar o crear.
Cerramos la sesión con una respiración, con una mano en el pecho y otra en el abdomen.
Pensamientos
- “Quizás no necesito ser perfecta para sentirme en paz.”
Observaciones clínicas
Más conexión con deseos y valores personales, más aceptación y compasión hacia sí misma.
Aún hay miedo al aumento de peso, pero menos fusión con el trastorno.
Tareas entre sesiones
- Ejercicio de valores: escribir tres acciones semanales que estén alineadas con sus valores.
- Mapa de identidad sana: completarlo y traerlo a la próxima sesión para revisarlo juntas.
- Autoafirmaciones CFT: repetir cada día “mi valor no depende de mi peso.”
Sesión 11
Desarrollo de la sesión
Nos centramos en cómo el control y la autoexigencia impiden solicitar ayuda.
Le expliqué, desde el enfoque MANTRA, que protegerse tanto del dolor puede acabar generando distancia. Usé la metáfora del muro protector.
Le pedí que recordara una situación reciente en la que necesitó apoyo y no lo pidió. A partir de ahí, hicimos un role playing: yo era una amiga cercana y ella expresaba su malestar sin sentirse mal.
Después le enseñé la técnica DEAR MAN (DBT): Describir, Expresar, Afirmar, Reforzar, Mindfulness, Aparecer segura y Negociar. La aplicamos a un ejemplo: cómo pedir a su madre que no realice comentarios sobre su cuerpo. Escribimos juntas el guion y ensayamos la conversación.
Luego pasamos a un ejercicio sobre coherencia relacional: le pedí que pensara qué tipo de persona quiere ser en sus relaciones y qué cosas le impiden actuar así.
Para cerrar, hicimos una práctica CFT relacional: le pedí que imaginara a una persona significativa mirándola con aceptación, sin juicio. Le pedí notar qué pasaba en el cuerpo mientras mantenía esa imagen y que repitiese internamente: Merezco recibir cuidado igual que lo doy.
Apareció algo de tristeza: me doy cuenta de lo sola que me he sentido.
Terminamos con un grounding corporal: pies firmes en el suelo, respiración lenta y notar el apoyo de la silla.
Pensamientos
- “Si muestro lo que siento, me van a ver débil.”
- “Pedir ayuda es perder control.”
Observaciones clínicas
Aumenta la capacidad de pedir apoyo.
Más contacto visual sostenido.
Tareas entre sesiones
- Ejercicio DEAR MAN: practicar una conversación real donde exprese una necesidad.
- Registro interpersonal: anotar tres momentos en los que pidió o evitó pedir ayuda y cómo se sintió.
- Visualización: antes de dormir, imaginar recibir una mirada amable y mantener la respiración calmada.
- Reflexión: escribir cómo sería relacionarse sin miedo al juicio.
Sesión 12
Desarrollo de la sesión
Trabajamos la culpa. El objetivo era que entendiera que intenta protegerla.
Le expliqué el enfoque de CFT sobre la culpa, distinguiendo entre la culpa adaptativa y la culpa tóxica.
Dibujamos en una hoja dos columnas: culpa que ayuda y culpa que castiga. Se dio cuenta de que casi toda su culpa estaba en la segunda y que tenía mucho que ver con el miedo y la exigencia hacia sí misma.
Después trabajamos su círculo de autocrítica y, posteriormente, realizamos un diálogo entre partes: la voz crítica y la voz compasiva. A partir de ahí, introduje el ejercicio del “yo que se perdona”: le pedí que escribiera una carta desde su yo futuro, el que ya ha aprendido a cuidarse, hacia su yo actual. Comentó: “Nunca había pensado en perdonarme por haber hecho daño a mi cuerpo intentando hacerlo perfecto.”
Cerramos con una práctica de mindfulness compasivo.
Pensamientos
- “Me castigo porque así me mantengo controlada.”
Observaciones clínicas
Se empieza a notar un aumento de autocompasión y una ligera disminución del tono punitivo.
Tareas entre sesiones
- Carta del perdón interno: terminarla y leerla en voz alta cada noche.
- Registro de autocrítica: anotar tres momentos diarios de autocrítica y responderles con una frase compasiva.
- Mindfulness compasivo: práctica guiada de 10 minutos antes de dormir.
- Escritura reflexiva: “Qué tipo de persona quiero ser cuando cometo errores.”
Sesión 13
Desarrollo de la intervención
El objetivo fue trabajar la ansiedad y la culpa que aparecen durante y después de comer.
Comenzamos con una breve respiración diafragmática para reducir la activación.
Luego le expliqué que el objetivo de la exposición alimentaria con prevención de respuesta no es solo comer, sino permanecer con la ansiedad sin compensar ni evitar.
La exposición consistió en comer un trocito de pan integral con un poco de queso fresco.
Antes de empezar, registramos su ansiedad y los pensamientos automáticos como: “voy a engordar”.
Durante la exposición, guié su atención al cuerpo con mindfulness interoceptivo.
Tras los primeros bocados, su respiración se aceleró, por lo que le pedí que colocara la mano en el abdomen y repitiera: “No pasa nada, mi cuerpo necesita esto.”
Permanecimos en silencio unos minutos, notando la subida de ansiedad y la bajada natural sin hacer nada.
Analizamos los pensamientos anteriores y posteriores al acto de comer.
Le señalé la importancia de repetirlo fuera de sesión para fijar el aprendizaje.
Cerramos con una visualización: imaginar su cuerpo como un lugar seguro al que puede volver, aun cuando sienta culpa.
Pensamientos
- “Mi cuerpo no necesita comida.”
- “Comer no es peligroso, solo da miedo.”
Observaciones clínicas
Aparece autocompasión: “me he cuidado al comer”.
Disminuye la fusión con los pensamientos ansiógenos.
Tareas entre sesiones
- Exposición alimentaria semanal: repetir la experiencia con un alimento similar tres veces.
- Registro de exposición: anotar intensidad emocional antes, durante y después y pensamientos.
- Respiración compasiva: 3 minutos antes y después de cada comida.
- Mindfulness corporal: practicar sentir el cuerpo 5 minutos después de comer, sin juzgar.
Sesión 14
Desarrollo de la sesión
Quería que Blanca sintiese el cuerpo como un lugar seguro, no como algo que controlar.
Le expliqué, desde el enfoque somático y ACT, que el cuerpo siente y expresa. Le propuse moverse de forma suave, para sentir pertenencia.
Empezamos con un ejercicio de mindfulness en movimiento, notando la postura y el peso de los pies, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás y observándolo.
Después hicimos un ejercicio de integración perceptiva: le pedí que dibujara su cuerpo como un territorio, no una figura, marcando con colores las zonas de comodidad y de rechazo. Usamos el mapa para modificar la relación con su cuerpo, viendo que no es un enemigo, sino una herramienta fundamental para la vida.
Luego pasamos a una dinámica: el agradecimiento corporal. Le pedí que eligiera tres partes a las que pudiera agradecer algo.
Para cerrar, hicimos una visualización compasiva guiada: le pedí que imaginara su cuerpo rodeado de una luz cálida, que simbolizara cuidado.
Usamos el diálogo socrático para profundizar qué significa “confiar en el cuerpo” y qué gestos podrían ayudar a demostrar esa confianza: comer, descansar, respirar sin tensión.
Terminamos con un grounding sensorial.
Pensamientos
- “Mi cuerpo me da miedo cuando cambia.”
Observaciones clínicas
Blanca empieza a tener una mirada más compasiva hacia su cuerpo.
Cambia de “mi cuerpo me da asco” a “me cuesta, pero quiero cuidarlo.”
Empieza a aparecer una reparación corporal.
Tareas entre sesiones
- Mindfulness con movimiento: 5 minutos diarios de balanceo o estiramientos conscientes.
- Agradecimiento corporal: escribir cada día un pequeño agradecimiento a una parte del cuerpo.
- Dibujo corporal semanal: repetir el “mapa del cuerpo” al final de la semana y observar cambios.
Sesión 15
Desarrollo de la sesión
Abordamos volver a disfrutar sin culpa, tanto con la comida como en lo cotidiano.
Hice una psicoeducación sobre el sistema de recompensa y el placer. Le expliqué que, cuando el cuerpo vive mucho tiempo en restricción, el sistema dopaminérgico se “apaga” un poco: el cerebro se acostumbra a asociar alivio con control.
Pasamos a un ejercicio sobre valores y placer. Le pedí que pensara en cosas que antes le daban bienestar o que le gustaría recuperar. Con eso elaboramos juntas el “mapa de placer funcional”: una guía con actividades pequeñas, sin meta de rendimiento.
Después hicimos una exposición al placer en sesión. Encendí una vela aromática y le pedí que la oliera, respirara y notara las sensaciones, sin analizarlas. Luego probó un trocito de chocolate negro. Le pedí que lo saboreara despacio, con los ojos cerrados, aplicando mindfulness sensorial: notar textura, temperatura, sabor y pensamientos que aparecían.
Aproveché para trabajar la culpa asociada al placer desde CFT. Identificamos la voz crítica y formulamos una respuesta compasiva: “Disfrutar no es malo, es una necesidad”
Cerramos con una dinámica narrativa: le pedí que escribiera un párrafo titulado “El día en que volví a disfrutar” y que fuese el comienzo de un relato.
Cerramos con un grounding sensorial: notar la temperatura de la sala, el apoyo de la silla y la respiración como ancla al presente.
Pensamientos
- “No recordaba que algo placentero pudiera traer calma.”
Observaciones clínicas
Se nota una disminución de la culpa.
Su ansiedad post-ingesta ha bajado notablemente.
Tareas entre sesiones
- Mapa de placer funcional: realizar una actividad pequeña diaria de disfrute.
- Registro de placer y culpa: anotar qué siente antes, durante y después de esas actividades.
- Ejercicio sensorial diario: saborear conscientemente una comida o bebida al día.
Sesión 16
Desarrollo de la sesión
Se trabaja la vergüenza corporal.
Comenzamos con una psicoeducación sobre la vergüenza. Le expliqué que la vergüenza es una emoción que intenta protegernos del rechazo.
Después hicimos una exposición imaginada. Le pedí que visualizara una situación que le generara vergüenza y que notara qué pasaba en su cuerpo. Apareció ansiedad, que abordamos con respiración y anclaje corporal.
Introduje el concepto de defusión cognitiva: separar el pensamiento de la realidad.
Continuamos con una técnica somática: la postura de la dignidad y llevamos a cabo una exposición graduada a la vergüenza. Blanca eligió tres situaciones para practicar durante la semana. La idea era observar qué pensamientos aparecían y cómo respondía el cuerpo, sin escapar.
Cerramos con una dinámica narrativa: le pedí que escribiera cómo la miraría una persona que la quiere, sin crítica ni miedo. Mientras leía en voz alta, dijo: “Ojalá algún día pueda verme así yo también.”
Usamos el diálogo socrático para analizar la diferencia entre ser vista y ser juzgada y finalizamos con grounding sensorial.
Pensamientos
- “Todos notan si he engordado.”
- “La gente me mira y piensa que he perdido el control.”
Observaciones clínicas
Aumenta su tolerancia a la vergüenza y la capacidad de sostener la mirada de los demás.
Hay autocompasión corporal.
Su discurso cambia a “tengo derecho a vivir con mi cuerpo como es.”
Tareas entre sesiones
- Exposición graduada a la vergüenza: salir con ropa diferente, comer acompañada, hacerse una foto sin filtros.
- Registro emocional: anotar pensamientos, nivel de ansiedad y sensaciones corporales antes y después.
- Postura de dignidad: 2 minutos diarios frente al espejo repitiendo “Me acepto”.
- Escritura narrativa: carta desde su yo futuro que se mira con aceptación.
Sesión 17
Desarrollo de la sesión
Explico cómo el control puede funcionar como un intento de calmar la ansiedad, aunque a veces acaba generando más tensión. Dibujamos juntas un esquema con tres zonas:
- Zona de control rígido: cuando actúa desde el miedo.
- Zona de caos: cuando siente que pierde el control.
- Zona de autocuidado: cuando elige desde la calma, no desde la obligación.
La idea central fue poder elegir desde la conexión en lugar de desde el miedo.
Después hicimos un ejercicio experiencial de mindfulness. Le pedí que recordara una situación reciente de ansiedad relacionada con la comida y que identificara qué sintió, qué pensó y qué hizo y lo abordamos.
Continuamos con un role playing interno. Yo interpreté a su parte exigente y ella a su parte cuidadora.
Luego hicimos una revisión cognitiva para rebatir los pensamientos de falsa seguridad como “si planifico todo, estaré bien”. Los transformamos en frases más funcionales y realistas.
Cerramos con un grounding emocional: sentir el peso de los pies, notar el aire al respirar y repetir: “No necesito control para estar bien.”. Se notaba más tranquila, respirando con más profundidad.
Usamos el diálogo socrático para diferenciar “hacer por miedo” de “hacer por cuidado”.
Pensamientos
- “El control me hace sentir segura, pero también me agota.”
Observaciones clínicas
Mayor conexión corporal.
Aparece flexibilidad cognitiva.
Tareas entre sesiones
- Registro “control vs cuidado”: anotar tres decisiones diarias y marcar si nacen del miedo o del autocuidado.
- Mindfulness emocional: observar una emoción al día sin actuar, solo nombrarla.
- Frase compasiva: repetir: “No necesito controlarme para estar bien.”
Sesión 18
Desarrollo de la sesión
Se trata de recuperar la vida social sin que la comida o el control sean el centro.
Blanca empezó diciendo: “Cada vez tengo menos miedo a comer sola, pero con otros me cuesta.”
Le hablé del concepto de autenticidad relacional, esa capacidad de poder mostrarse como una es, sin tener que esconderse ni fingir control todo el tiempo. También comentamos el modelo MANTRA, que explica cómo el aislamiento y la restricción pueden hacer que se reduzca la energía para relacionarnos, mientras que la conexión con otras personas nos ayuda a ‘recargarnos emocionalmente’.
Después hicimos una exposición imaginada interpersonal. Le pedí que visualizara una comida con amigos o familiares y observara qué pensamientos y sensaciones aparecían.
Surgieron ideas como “van a fijarse en lo que como” y sensaciones de tensión en el cuello y calor en la cara. Aprovechando eso, hicimos una defusión cognitiva: le propuse ponerles una voz caricaturesca a esos pensamientos.
Luego practicamos la técnica GIVE, primero aplicada hacia sí misma y luego hacia los demás.
Hicimos un role playing: simulamos una conversación con una amiga, y el objetivo era estar presente con la persona, no con el pensamiento. Se notó cómo iba soltando el control.
Introduje después la dinámica CFT “vínculo cálido”. Le pedí que imaginara una escena donde se sintiera acompañada y segura. Le fui guiando para que se centrara en los detalles: los gestos, las risas, la luz, el olor de la comida con el objetivo de reconectar con estos. Para anclar esa sensación, hicimos una práctica somática de conexión.
Terminamos con una tarea narrativa: escribir una escena, titulada “Una comida en buena compañía”, enfocada en las sensaciones, las emociones y la presencia, más que en la comida.
Sonrió varias veces, incluso hablando de planes futuros. Se percibía paz e ilusión.
Pensamientos
- “Me da miedo que noten mi cuerpo.”
Observaciones clínicas
Blanca empieza a reconectar con el vínculo social.
Tolera mejor la mirada ajena.
Aparece espontaneidad y humor.
Tareas entre sesiones
- Exposición social: planificar al menos una comida o merienda con alguien cercano, enfocándose en la compañía más que en la comida.
- Registro de conexión: anotar pensamientos, emociones y nivel de ansiedad antes y después.
- Ejercicio GIVE: aplicar las habilidades en una interacción real y reflexionar después sobre cómo se sintió.
- Narrativa: reescribir o continuar “Una comida en buena compañía” y traerla para leer juntas en la próxima sesión.
Sesión 19
Desarrollo de la sesión
Hoy el objetivo fue consolidar la identidad sana de Blanca, reconectar con su propio criterio y ayudarla a poder decidir desde el cuidado, no desde el miedo o la culpa.
Comentó: “Ahora me doy cuenta de que durante años no decidía por mí, sino por la anorexia y ahora me cuesta saber qué quiero.”
Le expliqué, con una idea sencilla de la ACT, que recuperar la autonomía no es hacerlo todo sola, sino decidir según sus valores, aunque haya miedo o dudas. Usé la metáfora del volante.
Luego hicimos una dinámica narrativa con la línea vital dibujando dos líneas. Una representaba su vida con la anorexia y la otra, su vida en recuperación. Fue marcando momentos importantes y cómo se sentía en cada uno. Al comparar las dos, comentó: “En la de control hay vacío y la otra da miedo.”
Después hicimos un ejercicio de clarificación de valores. Blanca eligió tres que quiere que ahora quiere que estén muy presentes en su vida. Creamos un plan con acciones concretas.
Para reforzar su sensación de capacidad, hicimos una revisión de logros desde la primera sesión. A partir de ahí trabajamos la idea de autoeficacia compasiva: reconocer que el cambio no vino solo de la terapia, sino de su propio esfuerzo. Le propuse una respiración consciente para reconocer su mérito sin restarle valor.
Para cerrar, hicimos una visualización simbólica: le pedí que imaginara una caja donde guardara todos los aprendizajes de la terapia, como herramientas.
Mientras trazaba la línea vital habló con tristeza por los años perdidos, pero también con confianza por lo recuperado.
Usamos diálogo socrático para reflexionar sobre la diferencia entre vivir por elección o por obligación, lo que dio paso a una reflexión profunda.
Terminamos con un grounding corporal suave: sentir el suelo bajo los pies, el aire en la cara y el cuerpo como ancla al presente.
Pensamientos
- “Me da miedo equivocarme si decido por mí.”
Observaciones clínicas
Blanca se encuentra en una fase de reconstrucción identitaria.
Empieza a delinear metas y a sentir orgullo por su proceso. La motivación ahora viene de dentro: hay deseo de bienestar, no solo necesidad de dejar de sufrir.
Tareas entre sesiones
- Revisión de valores: escribir cómo aplicará cada uno en la próxima semana.
- Proyecto personal: retomar una actividad significativa sin exigirse resultado.
- Diario de logros: anotar cada noche una acción hecha desde la elección, no desde la obligación.
- Práctica CFT: usar la visualización de la “caja de herramientas” cuando sienta inseguridad.
Sesión 20
Desarrollo de la sesión
Trabajamos fortalecer la identidad de Blanca desde el autocuidado y la conexión sana con los demás, sin buscar aprobación ni teniendo miedo al juicio.
Le expliqué, con una psicoeducación sobre autonomía relacional (ACT + DBT), que es posible estar cerca de otros y mantener la conexión con una misma.
También diferenciamos entre complacer, evitando conflictos o buscando validación, y vincular, conectando desde la autenticidad.
Después hicimos una visualización guiada. Le pedí que imaginara a su yo compasivo adulto caminando junto a personas importantes para ella, con el cuerpo erguido y en calma, sin tener que demostrar nada.
A continuación pasamos a un ejercicio narrativo, “Historias de relaciones sanas”.
Le pedí que recordara tres momentos de conexión genuina en su vida. Después analizamos qué valores estaban presentes y cómo podía revivirlos en el momento actual.
Luego trabajamos habilidades DBT de efectividad interpersonal (DEAR MAN + GIVE).
Simulamos una conversación con una amiga para poner un límite sobre comentarios del cuerpo.
Hicimos una revisión de pensamientos automáticos, reformulándolos en algo más realista y amable:
Cerramos con un ritual simbólico de autocompasión: le pedí que colocara una mano en el pecho y otra en el abdomen, respirando y diciendo la frase: “Estoy aprendiendo a estar en el mundo sin dejarme atrás.”
Durante toda la sesión, Blanca se mostró tranquila y muy presente.
En el role playing mostró seguridad.
Pensamientos
- “No necesito ser perfecta para ser valiosa.”
- “Puedo estar con otros sin fingir.”
Observaciones clínicas
Su relación con el cuerpo y los demás se percibe más natural, menos forzada.
Disminuye la autocrítica y aumenta la calma.
Aparece autocuidado, motivación y autocompasión.
Tareas entre sesiones
- Ejercicio “yo auténtica en el vínculo”: reflexionar después de cada interacción importante qué parte actuó (autenticidad o complacencia).
- Grounding relacional: un minuto de respiración antes y después de conversaciones significativas.
- Carta de gratitud relacional: escribir a alguien que la haya acompañado en este proceso, agradeciendo su presencia.
Sesión 21
Desarrollo de la sesión
Trabajamos cómo prevenir recaídas y reconocer señales tempranas sin miedo, con confianza en lo que ya ha aprendido.
Le expliqué que las recaídas no son fracasos, sino reajustes: situaciones en las que un patrón antiguo intenta volver cuando hay estrés o cansancio.
Usamos el modelo circular del mantenimiento del cambio para que viera que una recaída no la devuelve al principio, sino que forma parte del proceso de aprendizaje.
Después revisamos las situaciones de alto riesgo: cambios vitales, periodos de estrés, conflictos familiares, comentarios sobre el cuerpo o el exceso de exigencia laboral.
A partir de eso, construimos una escala de señales tempranas con semáforo:
- Verde (estabilidad): come de forma regular, duerme bien y disfruta de pequeñas cosas.
- Amarillo (alerta): empieza a planificar comidas con rigidez, se aísla o rumia calorías.
- Rojo (riesgo): salta comidas, evita contacto, aparecen pensamientos de castigo o compensación.
El objetivo fue aprender a reconocer el color a tiempo para actuar antes de que la situación empeorase.
Luego hicimos un ejercicio de ACT para trabajar la relación con el miedo a recaer.
Le pedí que imaginara ese miedo como una figura que camina a su lado, le puso forma y le dijo: “Gracias por avisar, pero no necesito que me controles.”
Pasamos después a una revisión de habilidades de regulación emocional. Recordamos las estrategias que mejor le funcionan: respiración con anclaje corporal, contacto social, escribir, escuchar música y pasear. Las agrupamos como sus “estrategias de emergencia emocional”, para usarlas cuando aparezcan señales amarillas o rojas.
Para integrar todo, elaboramos su Plan Personal de Prevención de Recaídas, dividido en cinco apartados:
- Señales tempranas: físicas, emocionales y conductuales.
- Estrategias de afrontamiento.
- Personas de apoyo.
- Acciones inmediatas.
- Recordatorio: “No tengo que empezar de cero; solo tengo que volver al camino.”
Cerramos con una visualización: imaginó a su versión estable respirando con calma y repitiendo mentalmente: “Ya sé cómo cuidarme.”
Pensamientos
- “No quiero retroceder, pero a veces me tienta volver al control.”
Observaciones clínicas
Ha integrado estrategias de autocuidado.
La calma va sustituyendo a la reactividad.
Se percibe tolerancia a la incertidumbre.
Tareas entre sesiones
- Plan visible: colocar su plan de prevención en un lugar accesible y revisarlo cada día.
- Registro de señales: anotar tres momentos en que note señales “amarillas” y cómo respondió.
- Ejercicio “espacio con el miedo”, para separarse del miedo sin luchar contra él: 5 minutos al día para observar pensamientos sin actuar.
- Revisión CFT: preguntarse a diario: “¿Me estoy tratando con amabilidad?”
Sesión 22
Desarrollo de la sesión
Trabajamos integrar los hábitos saludables como parte de su vida diaria.
Revisamos los registros de señales tempranas de la semana anterior. No hubo conductas de riesgo, aunque sí cansancio y algo de evitación social.
A partir de eso abordamos la diferencia entre autocuidado y autoexigencia.
Le propuse comparar dos frases:
- Autocuidado: “Descanso porque lo necesito.”
- Autoexigencia: “Descanso solo si ya he hecho todo.”
Se dio cuenta de que muchas de sus rutinas, todavía mantienen algo de control.
Desde ahí hicimos una psicoeducación sobre autorregulación. Dividimos su autocuidado en tres áreas: cuerpo, mente y emoción. Después creamos un plan de hábitos:
- comidas regulares,
- descanso nocturno estable,
- movimiento corporal como caminar o bailar,
- tiempo de ocio sin metas.
Aplicamos el principio ACT de acción comprometida, recordando que la flexibilidad mantiene los cambios a largo plazo, mientras que la perfección los bloquea.
Después hicimos un ejercicio de mindfulness compasivo aplicado al autocuidado.
Le pedí que respirara y visualizara su rutina diaria no como una lista de “tengo que”, sino como un ritual agradable.
Para cerrar, realizamos una técnica narrativa, escribiendo una historia titulada “Un día normal en mi vida sana”, donde imaginó un día equilibrado.
Durante toda la sesión, Blanca se mostró tranquila.
Pensamientos
- “Mi cuerpo ya sabe tranquilizarse si lo escucho.”
Observaciones clínicas
Su relación con la comida, el descanso y el cuerpo es más funcional y flexible.
Se percibe seguridad, disminuye el miedo al cambio y aumenta la autonomía.
Tareas entre sesiones
- Plan de hábitos flexibles: seguirlo durante la semana y anotar sensaciones.
- Mindfulness diario: conectar con el cuerpo antes de cada comida y al acostarse.
- Narrativa “Un día normal en mi vida sana”: completar la historia.
- Reflexión: preguntarse cada día: “¿Este gesto es de control o de cuidado?”
Sesión 23
Desarrollo de la intervención
El objetivo de la sesión fue ayudar a Blanca a verse de una forma más realista y a empezar a imaginar su vida sin que todo gire en torno al trastorno.
Le expliqué un poco sobre la autoimagen. Le conté que muchas veces la mente crea lo que se llama una “identidad de espejo”, es decir, Blanca se define por cómo cree que la ven los demás, más que por quién es realmente. Le dije que ahora el reto era construir una autoimagen más flexible, basada en quién es realmente y en sus valores, reconectando con su yo interno.
Después hicimos una dinámica narrativa que llamé “Quién soy más allá del espejo”. Le pedí que escribiera tres frases que empezaran por “Soy alguien que…” sin mencionar nada del cuerpo ni del control. Le expliqué que usar ese tipo de lenguaje la conecta con ella misma y que hablarse así cambia mucho la forma en que una se percibe.
Luego pasamos a una visualización guiada de futuro. Le pedí que se imaginara dentro de un año, en un día normal, sintiéndose en paz. Lo describió como: Tras desayunar tranquila, salgo a pasear por el campo con mi perrita Lea.
Pensamos en una frase para que fuera “Soy feliz así.”, como afirmación de calma y una especie de ancla emocional para cuando la necesite.
Después hicimos una exposición corporal. Se puso frente al espejo, respirando hondo, manteniendo la mirada. Tenía que mirarse como si estuviera viendo a una amiga.
Para cerrar, hicimos un ejercicio de compromiso con el futuro:
- Retomar su proyecto artístico, disfrutándolo, sin perfeccionismo.
- Ampliar su círculo social poco a poco.
- Mantener una rutina de autocuidado.
Desarrollo de la sesión
Blanca se mostró calmada. Durante la visualización se emocionó un poco, pero estaba relajada y mantuvo la mirada frente al espejo.
Pensamientos
• “Soy capaz de disfrutar de mi vida.”
Observaciones clínicas
Blanca está empezando a verse de una forma mucho más sana y realista. Ya no habla tanto desde el control y se nota que se está reconciliando con quién es. Hay menos vergüenza. Su estado emocional se ve estable.
Tareas para la semana:
- Ejercicio narrativo “Quién soy más allá del espejo”: escribir diez frases nuevas que empiecen por “Soy alguien que…”.
- Visualización de futuro: dedicar 5 minutos al día a imaginar una escena tranquila y coherente con su vida deseada.
- Práctica del espejo compasivo: mirarse un minuto al día repitiendo “te estoy aprendiendo a ver con cariño”.
- Revisión de valores: realizar una acción diaria con alguno de sus valores importantes.
Sesión 24
Desarrollo de la intervención
El objetivo de esta sesión fue ayudar a Blanca a prepararse para vivir sin la terapia semanal, reforzando la confianza en sí misma.
Le hice una psicoeducación sobre el cierre terapéutico. Le expliqué que cerrar no significa que el cambio se acabe, sino que ahora la responsabilidad pasa a su yo adulto. Usamos la metáfora del terapeuta interno: cada técnica y conversación que hemos tenido queda dentro de ella como una “voz” a la que puede volver cuando lo necesite.
Después hicimos un ejercicio narrativo de línea temporal. Le pedí que repasara su proceso desde la primera sesión hasta hoy y eligiera tres momentos que marcaran un antes y un después. Escogió:
- La primera exposición con comida.
- La carta a la anorexia.
- El día que dijo: “ya no necesito controlarme para estar segura.”
A partir de ahí, usamos el diálogo socrático para explorar qué la ayudó a mejorar.
Luego hicimos una metáfora a la que llamé ‘La ola de la vida’. Dibujamos una línea con sus subidas y bajadas y fue marcando los momentos más significativos de sus vivencias y qué cosas quiere recordar para cuando lleguen nuevas olas.
Después hicimos una visualización compasiva. Le pedí que imaginara a su “yo actual” despidiéndose con gratitud de esa parte suya que necesitaba la enfermedad para sentirse protegida.
Para cerrar, revisamos juntas su plan de mantenimiento de comidas y autocuidado.
Desarrollo de la sesión
Blanca estuvo tranquila todo el rato. En la visualización se emocionó un poco, pero sin agobio.
Pensamientos
• “Me da miedo no tener el control si no tengo terapia.”
Observaciones clínicas
Blanca está más tranquila y segura. La poca ansiedad que queda la maneja bien sola. Se nota que usa sus herramientas y que está más en calma. La sesión tuvo un tono de cierre sencillo y positivo.
Tareas entre sesiones
- Diario de transición: escribir durante una semana cómo se siente con el cierre y qué recursos nota que ya tiene dentro.
- Revisión de herramientas: hacer su propia “caja terapéutica” con las técnicas que más le ayudan.
- Carta de cierre: escribir una carta a su yo del principio del proceso.
- Recordatorio: “No es el final del proceso; es el comienzo de mi vida en calma.”
Sesión 25
Desarrollo de la intervención
El objetivo de la sesión fue ayudar a Blanca a sentirse más autónoma emocionalmente.
Le expliqué la idea de ACT sobre vivir con sentido: no se trata de no tener miedo, sino de seguir avanzando hacia lo importante incluso cuando hay incomodidad. Usamos la metáfora del farol en la niebla: Los valores son como un farol: no quitan la niebla, pero iluminan lo suficiente para dar el siguiente paso.
Después hicimos una revisión narrativa de su proceso. Le pedí que eligiera palabras que marcaron su vivencia y las reordenara para describir su presente. La frase final que construimos fue: “De controlar para sobrevivir a cuidarme para vivir.” La escribió en una tarjeta para llevarla en la cartera.
Luego hicimos un ejercicio de clarificación de propósito. Le pedí que se imaginara dentro de 10 años, con su vida yendo bien, y le pregunté: “¿Qué te haría sentir orgullosa?”. Respondió: “Seguir tratándome con amor.”
Para trabajar la autonomía emocional, practicamos autosoporte compasivo: le pedí que pusiera una mano en el pecho y otra en el abdomen, respirando hondo y repitiendo:
“Yo puedo sostener mis emociones, incluso cuando son intensas.” Le expliqué que era una forma de apoyarse en sí misma desde el cuidado, no desde la exigencia.
Cerramos con una visualización guiada. Le pedí que se imaginara caminando por un sendero con el farol de sus valores en la mano. Cada paso representaba una elección tranquila y consciente. Se vio avanzando con tranquilidad y paz.
Desarrollo de la sesión
Blanca estuvo tranquila y emocionalmente estable. Durante la visualización se la notaba con la expresión relajada y segura. Hicimos un breve diálogo socrático para integrar el cambio.
Pensamientos
- “Puedo cuidarme aunque sienta miedo.”
Observaciones
Puede aplicar la autocompasión de una forma natural, sin esfuerzo.
Habla con esperanza.
Tareas para la semana
- Ejercicio de propósito: escribir una carta “Mi vida elegida”, donde imagine cómo quiere vivir desde la calma y el autocuidado.
- Práctica de autosoporte: tres minutos al día de respiración con una mano en el pecho o abdomen, solo para sentir que está segura.
- Revisión de valores: hacer cada día una pequeña acción alineada con sus principales valores.
- Recordatorio compasivo: “Puedo confiar en mí”
Sesión 26
Desarrollo de la sesión
El objetivo de hoy fue aprender a ser más flexible con la incertidumbre del día a día y reforzar la confianza en una misma.
Usé una metáfora: el mar. La vida es como navegar, que las olas no se pueden controlar, pero sí podemos confiar en nuestro timón interno.
Después hicimos una exposición imaginada a la incertidumbre. Le pedí que cerrara los ojos y pensara en algo reciente que no salió como esperaba, una cita que se canceló. Fuimos observando los pensamientos que aparecían y practicamos defusión cognitiva, repitiendo esas frases varias veces hasta que perdieron peso y se sintieron solo como palabras, no como verdades.
Luego trabajamos una frase compasiva para calmar la autocrítica. La repitió un par de veces mientras respiraba lento, y se notó un cambio: los hombros se relajaron y respiraba más profundo.
Después pasamos a un grounding emocional. Le pedí que identificara tres sonidos, dos texturas y una temperatura. Así pudo notar que, aunque su mente se iba al futuro, su cuerpo seguía aquí, seguro.
También hicimos una dinámica narrativa que llamamos “Diario de la incertidumbre tranquila”. Le pedí que escribiera tres situaciones inciertas de la semana y cómo las manejó. Al leerlas, se dio cuenta de que ya está usando estrategias de calma.
Para cerrar, hicimos una visualización compasiva. Le pedí que se imaginara en medio del mar, agarrando el timón mientras el viento cambiaba. No luchaba contra las olas, solo se movía con ellas, confiando en su dirección.
Durante toda la sesión, Blanca estuvo muy atenta y tranquila.
Pensamientos
- “Puedo estar en calma sin saber seguro lo que va a suceder.”
Observaciones clínicas
Blanca muestra una buena regulación emocional y bastante flexibilidad cognitiva. Afronta el malestar sin perder la calma y usa estrategias de autocuidado.
Tareas entre sesiones
- Diario de incertidumbre: escribir tres imprevistos y cómo los gestionó sin intentar controlarlos.
- Práctica del timón: tres minutos cada noche, respirando y repitiendo “puedo moverme con las olas.”
- Grounding sensorial: usarlo cada vez que note preocupación.
- Reflexión narrativa: escribir “qué significa para mí vivir en calma.”
Sesión 27
Desarrollo de la intervención
Trabajamos aprender a valorarse desde dentro, sin necesitar que otros lo confirmen. Hicimos un ejercicio de autovalidación. Le pedí que completara frases que empezaban por “Es normal que…” con cosas que le habían pasado.
Le expliqué que validar no es justificar, sino reconocer que lo que siente tiene sentido.
Después hicimos una dinámica narrativa. Le pedí que escribiera tres cosas que había hecho esa semana y que nadie había visto, pero que la habían ayudado a estar mejor.
Seguimos con una técnica de voz compasiva interna. Le propuse imaginar a su “yo compasiva” hablándole después de cada pequeño logro, con satisfacción en lugar de exigencia. Usamos la frase: “Estoy orgullosa de mí por haberlo intentado.”
Para cerrar, hicimos una práctica corporal de grounding y reconocimiento. Le pedí que pusiera una mano en el pecho y otra en el abdomen, respirando lento, conectando con esa sensación tranquila de satisfacción.
Desarrollo de la sesión
A lo largo de los ejercicios fue soltando tensión y ganando seguridad.
Dijo que se sentía “rara, pero bien” al permitirse sentir orgullo.
Hablamos sobre que reconocerse es tener gratitud hacia una misma.
Pensamientos
• “Puedo reconocer mis logros sin sentirme mal.”
Observaciones clínicas
Ha aprendido a reconocer su esfuerzo sin depender de la validación externa.
Hay coherencia entre lo que siente y lo que expresa.
Tareas entre sesiones
- Diario de autovalidación: escribir tres frases al día que empiecen por “Es comprensible que…” y “Estoy orgullosa de…”.
- Registro de méritos silenciosos: anotar logros internos sin resultados visibles.
- Reflexión: escribir qué diferencia siente entre validarse y justificarse.
Sesión 28
Desarrollo de la intervención
El objetivo de esta sesión fue que Blanca aprendiera a mirar su historia con más cariño, entendiendo que todo lo que ha vivido forma parte de ella, aunque ya no la defina.
Le conté que una identidad sana va cambiando con lo que vivimos. Le expliqué que lo importante no es ser siempre igual, sino sentirse en paz con una misma y que lo que sienta, piense y haga vayan de la mano.
Usamos la metáfora del río: el agua cambia todo el tiempo, pero el cauce sigue siendo el mismo.
Después hicimos una dinámica narrativa que llamamos “Mi historia reescrita”. Le pedí que pensara su vida como si fuera un libro con tres capítulos: Antes del control, durante el control y después del control.
Luego hicimos un ejercicio de valores y propósito. Le pedí que escribiera una frase que resumiera cómo quiere vivir a partir de ahora. Pensó un rato y escribió:
“Quiero vivir con tranquilidad y feliz.”
Hablamos de cómo cumplir esa frase a su día a día: cómo organizar su tiempo, cómo cuidar sus relaciones, cómo respetar sus ritmos… para que no se quedara solo en palabras.
Después hicimos una visualización compasiva. Le propuse imaginarse a sí misma dentro de unos años, mirando hacia atrás con ternura a la Blanca de hoy. Le pedí que le agradeciera todo lo que ha hecho para llegar hasta aquí.
Para cerrar, hicimos un ritual simbólico. Le pedí que pusiera una mano en el pecho y otra en el abdomen, respirara despacio y dijera: “Soy más que lo que mi cuerpo y puedo vivir en calma con lo que soy.”
Desarrollo de la sesión
Su cuerpo se veía menos tenso, respiraba con calma y hablaba con voz tranquila, sin esa rigidez que antes aparecía cuando se exigía demasiado.
Pensamientos
• “No necesito ser otra.”
Observaciones clínicas
Su forma de hablarse ha pasado de la culpa y la vergüenza a la compasión.
La autocrítica ha sido sustituida por una voz interna empática y tranquila.
Se percibe calma y gratitud.
Tareas entre sesiones
- Escritura narrativa final: terminar el texto “Volver a mí” y traerlo la próxima sesión.
- Visualización compasiva: 5 minutos al día imaginando a su yo futuro acompañando al presente.
- Reflexión: cada día anotar una acción que encaje con su frase “vivir despacio y con sentido.”
- Revisión de autocuidado: comprobar que mantiene rutinas amables.
Sesión 29
Desarrollo de la intervención
El objetivo de esta sesión fue ayudar a Blanca a cerrar su proceso de terapia, integrando todo lo aprendido y valorando lo mucho que ha mejorado.
Le conté que ahora lleva dentro a su terapeuta compasiva, esa voz que la cuida y la calma.
Usamos la metáfora del puente: durante meses lo cruzamos juntas, pero ahora puede seguir caminando sola. El puente sigue ahí, dentro de ella, sosteniéndola.
Le pedí que releyera su texto “Volver a mí”, y que añadiera un párrafo final llamado “Lo que me llevo conmigo”. Guardamos el texto en una carpeta con su nombre, como una forma simbólica de cerrar la etapa.
Después hicimos una visualización compasiva de legado. Le pedí que imaginara a su yo actual abrazando a la Blanca del inicio del proceso. Se le humedecieron los ojos. Le pedí que respirara despacio y dejara que esa ternura se quedara en el cuerpo unos segundos.
Pasamos luego a una reflexión sobre continuidad: Puede confiar en sí misma aún sin creerse invulnerable.
Para terminar, hicimos un ritual de cierre terapéutico. Respiramos tres veces juntas, en silencio, y le pedí que repitiera su frase final: “Estoy aprendiendo a vivir libre y con calma.”
Desarrollo de la sesión
Blanca estuvo muy tranquila, con una mezcla de emoción y orgullo.
Pensamientos
• “Llevo dentro todo lo que aprendí.”
Observaciones clínicas
Su sistema de autocompasión funciona plenamente: reconoce el sufrimiento, se trata con ternura y no se juzga.
Se nota conectada con su cuerpo y estable emocionalmente.
Tareas entre sesiones
- Carta de gratitud interna: escribir una carta dirigida a sí misma y a su proceso, agradeciendo su esfuerzo y cambio.
- Ritual personal de cierre: elegir un gesto simbólico que marque el final de esta etapa.
- Diario de calma: anotar tres momentos al día en los que sienta bienestar.
- Recordatorio: “Puedo seguir creciendo con calma y sin miedo.”
Sesión 30
Desarrollo de la intervención
El objetivo de esta sesión es cerrar el proceso repasando todo lo que Blanca ha aprendido, los recursos que ya tiene y cómo se imagina su vida ahora.
Hicimos una reflexión sobre su recorrido terapéutico.
Le expliqué que cerrar un proceso no es un final: ahora empieza una etapa con todo lo que ha aprendido. Y que la voz terapéutica puede quedarse dentro de ella y volver rescatarla cuando lo necesite.
Luego hicimos una visualización compasiva del futuro. Le pedí que imaginara un día cualquiera dentro de seis meses, viviendo tranquila y disfrutando de ella y de lo que la rodea. Le dije que no pensara, que solo sintiera.
Después de unos minutos en silencio, sonrió y dijo: “Me veo tranquila, con café, libros y risas.” Comentamos cómo esa imagen representa el cambio, ahora busca la paz.
A continuación hicimos un ritual simbólico de cierre narrativo y para cerrar hicimos un ejercicio de mindfulness de gratitud.
Desarrollo de la sesión
Respiraba con calma y su tono de voz sonaba tranquilo. Se notaba que tenía una sensación real de paz.
Pensamientos
• “Me siento lista, aunque me dé un poco de vértigo.”
Observaciones clínicas
Blanca termina el proceso con una identidad fuerte, con autocompasión y autonomía emocional.
Presenta autorregulación estable, flexibilidad mental y buena conexión con su cuerpo.
Su narrativa es realista y esperanzadora.
Predomina la serenidad.
El cierre fue natural, sin señales de dependencia ni de evitación.
Tareas de cierre
- Ritual personal: elegir un gesto simbólico que marque el cierre (plantar algo, encender una vela…).
- Diario de calma: seguir anotando tres momentos al día que le transmitan bienestar.
- Carta al futuro: escribir una breve carta a su yo de dentro de un año, recordándole cómo quiere seguir viviendo.
- Recordatorio compasivo: “Soy la persona que aprendió a quererse.”