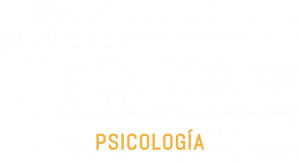A veces, las personas no desean morir, sino acabar con el sufrimiento. He oído esta frase muchas veces en consulta, y resume la esencia de muchos episodios autolíticos: instantes de crisis en los que el individuo siente que ha llegado a su límite, que la vida es demasiado pesada y que la única salida parece ser poner fin a todo.
Puedes contar con nuestro centro experto en terapia cognitiva conductual, donde siempre te atenderá tu psicólogo de confianza.
Esta terapia también la puedes encontrar en formato online.
¿Qué representa un ataque autolítico?
El término “ataque autolítico” se emplea en la psicología clínica para referirse a un momento en el que surgen pensamientos o impulsos referentes al suicidio. Esto puede abarcar desde la idea de querer dejar de vivir hasta intentos reales de hacerse daño. No siempre existe una clara intención de morir; a veces, el impulso proviene de una necesidad urgente de escapar del dolor emocional.
Desde una perspectiva clínica, hacemos una distinción entre ideación suicida pasiva (“deseo no despertar mañana”) y activa (“considero quitarme la vida de esta manera”). Ambas necesitan atención urgente, aunque su gravedad y tratamiento puedan ser distintos.
“Sentía que todo se me venía encima”
Recuerdo la historia de Laura, una mujer imaginaria de 32 años que llegó a consulta tras experimentar un ataque autolítico una noche después de una discusión con su pareja. Ella compartió:
“No quería morir, solo deseaba que se detuviera el dolor. Me encontré tomando pastillas sin meditarlo mucho. Fue como si algo dentro de mí quisiera desaparecer por un tiempo.”
Estas experiencias son más frecuentes de lo que se podría pensar. Durante el ataque, generalmente hay una intensa activación emocional: angustia extrema, desesperación, sensación de vacío y falta de control. A nivel neurobiológico, investigaciones indican que hay una reducción en la actividad del córtex prefrontal (relacionado con la regulación emocional y el control de impulsos) junto con una hiperactivación del sistema límbico (Van Heeringen Mann, 2014).Es decir, el cerebro entra en modo de emergencia.
Riesgos y factores protectores
Los ataques autolíticos no aparecen de la nada. Suelen surgir en situaciones de depresión, trastornos de ansiedad, traumas, abuso de sustancias o crisis personales. La soledad y la escasez de apoyo percibido son elementos que incrementan el riesgo, mientras que la conexión social, la flexibilidad mental y la esperanza actúan como elementos protectores (O’Connor Kirtley, 2018).
En mi experiencia, la mayoría de las personas que han intentado un acto autolítico no deseaban realmente morir. Querían dejar de sentir. Al poder expresar ese dolor y crear un espacio seguro, da inicio el proceso de sanación.
Cómo se aborda en terapia
El tratamiento de los ataques autolíticos necesita un enfoque global, combinando medidas de seguridad inmediatas con un trabajo psicológico a medio y largo plazo. En IPSIA Psicología, nuestro método acostumbra incluir tres fases fundamentales:
-Estabilización y prevención del riesgo inmediato.
Lo más importante es asegurar la protección del paciente. En algunas situaciones, puede ser necesario comunicarse con familiares, enviar a urgencias o activar un plan de contención. Diseñamos un plan de seguridad a medida, donde el individuo reconoce las señales de advertencia, define métodos de gestión y proporciona números de contacto para emergencias (Stanley Brown, 2012).
“Cuando siento que quiero desaparecer, llamo a mi hermana o salgo a dar un paseo. Ya no me quedo sola con ese pensamiento.”
Esta etapa se enfoca en técnicas de intervención durante crisis, comunicación empática y disminución de la activación fisiológica.
-Entender el origen del sufrimiento
El siguiente paso es investigar las fuentes del dolor: pérdidas, experiencias traumáticas, frustraciones acumuladas, crítica personal severa o sensaciones de inutilidad y culpa.
Mediante la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), trabajamos para identificar pensamientos automáticos de desesperanza y reemplazarlos por interpretaciones más realistas y compasivas.
La investigación muestra que la TCC es efectiva para disminuir el pensamiento suicida y evitar recaídas (Tarrier et al., 2008).
-Reconstrucción del propósito vital
Un aspecto fundamental del proceso terapéutico es ayudar a la persona a volver a encontrar un propósito en su vida. En esta fase, métodos como la Terapia Dialéctico-Conductual (DBT) y la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) han demostrado buenos resultados (Linehan et al., 2006; Rudd et al., 2015).
Nos enfocamos en valores personales, el compromiso con metas significativas y el manejo de las emociones. La persona aprende que el dolor puede coexistir con la vida, sin necesidad de autodestruirse para reducirlo.
“Entendí que no tengo que deshacerme del dolor para seguir adelante. Puedo soportarlo, cambia con el tiempo.”
Evidencia científica y efectividad terapéutica
Varios estudios han confirmado la efectividad de intervenciones psicológicas bien estructuradas en la disminución de conductas suicidas:
-TCC enfocada en la prevención del suicidio: reduce los intentos en un 50% (Brown et al., 2005).
-DBT: especialmente beneficiosa para aquellos con trastorno límite de la personalidad o alta impulsividad (Linehan et al., 2006).
-ACT: mejora la regulación emocional y la flexibilidad mental, reduciendo el malestar y el pensamiento suicida (Roush et al., 2018).
-Mindfulness y compasión: la práctica constante reduce la rumiación y la autocrítica, promoviendo la resiliencia (Kumar et al., 2008).
La intervención temprana es esencial. Cuanto antes se reconozcan las señales, más probable es la recuperación y menor es el riesgo de recaídas. Por eso, es crucial que familiares, parejas o amigos puedan identificar las señales de alerta: aislamiento, comentarios como “no puedo más,” regalar objetos personales, cambios bruscos en el estado de ánimo o un descuido extremo en el cuidado personal.
Más allá del síntoma: la relación terapéutica
En todos los casos que he acompañado, he visto que lo que realmente ayuda no es una técnica específica, sino la conexión terapéutica. Cuando alguien siente que puede expresar sus pensamientos sin ser juzgado, que su dolor tiene un espacio, la idea de desaparecer se debilita.
La alianza terapéutica es un factor clave que se relaciona directamente con la mejora clínica en personas con pensamientos suicidas (Gunnell et al., 2020).En ese ambiente, el individuo deja de ser considerado “un riesgo” y se convierte en alguien con una historia, esperanza y oportunidades.
“Regresar a desear vivir”
Javier, un caso imaginario, me comentó en nuestra sesión más reciente:
“En ocasiones todavía creo que no puedo continuar, pero ahora entiendo que eso no implica que realmente lo haga. ”
Esa frase captura la esencia del tratamiento: no se trata de eliminar el dolor, sino de convertirlo en una experiencia que se pueda manejar con apoyo.

Conclusiones
Los intentos de acabar con la vida no representan debilidad, sino un clamor de una mente abrumada por el sufrimiento. La psicología clínica proporciona herramientas tanto científicas como humanas para comprender, evitar y abordar ese sufrimiento. Pedir ayuda no significa rendirse: es el primer paso hacia una nueva vida.
Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis, busca ayuda profesional lo antes posible. En España, puedes llamar al 024 (Línea de atención a la conducta suicida) o acudir a tu centro de salud o a un psicólogo especializado.
Referencias (formato APA)
-
- Brown, G. K., Ten Have, T., Henriques, G. R., Xie, S. X., Hollander, J. E., & Beck, A. T. (2005). Cognitive therapy for the prevention of suicide attempts: A randomized controlled trial. JAMA, 294(5), 563–570.
-
- Gunnell, D., et al. (2020). Suicide prevention: Evidence, policy, and future directions. The Lancet Psychiatry, 7(10), 924–935.
-
- Kumar, S. M., et al. (2008). Mindfulness-based cognitive therapy for suicidal patients: A pilot study. Behaviour Research and Therapy, 46(3), 366–373.
-
- Linehan, M. M., et al. (2006). Dialectical behavior therapy for high-risk suicidal individuals. American Journal of Psychiatry, 163(5), 837–845.
-
- O’Connor, R. C., & Kirtley, O. J. (2018). The integrated motivational–volitional model of suicidal behavior. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 373(1754).
-
- Roush, J. F., et al. (2018). Acceptance and commitment therapy for suicide prevention: A systematic review. Journal of Contextual Behavioral Science, 9, 1–7.
-
- Stanley, B., & Brown, G. K. (2012). Safety planning intervention: A brief intervention to mitigate suicide risk. Cognitive and Behavioral Practice, 19(2), 256–264.
-
- Van Heeringen, K., & Mann, J. J. (2014). The neurobiology of suicide. The Lancet Psychiatry, 1(1), 63–72.
-
- Tarrier, N., Taylor, K., & Gooding, P. (2008). Cognitive-behavioral interventions to reduce suicide behavior: A systematic review and meta-analysis. Behaviour Modification, 32(1), 77–108.