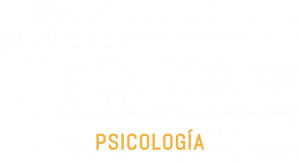Presentamos el caso de Jaime, de 10 años que viene a nuestra consulta con problemas en matemáticas por consejo del profesor. Nuestra psicóloga infantil le ayuda, presentamos el caso para explicar el proceso completo.
¿Qué es la discalculia?
La discalculia del desarrollo es un trastorno específico del aprendizaje que afecta a la adquisición de las habilidades matemáticas. Está reconocida en el DSM-5-TR bajo la categoría de “trastorno específico del aprendizaje con dificultad en matemáticas” y en la CIE-11 como “trastorno del aprendizaje específicamente en matemáticas”. Se estima que afecta aproximadamente al 3–6 % de la población escolar (Shalev & Von Aster, 2008; Butterworth et al., 2011).
Se manifiesta de forma heterogénea, pero los síntomas más comunes incluyen:
-
Dificultad para comprender el sentido de los números y sus magnitudes.
-
Problemas para situar números en una recta numérica o entender las distancias entre ellos.
-
Errores persistentes en cálculos básicos (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones).
-
Lentitud y falta de automatización en operaciones simples.
-
Dificultad en la memorización de tablas.
-
Ansiedad o rechazo hacia las tareas que implican números.
A diferencia de la simple “mala habilidad en matemáticas”, la discalculia tiene un origen neurocognitivo, vinculado a alteraciones en redes cerebrales relacionadas con el procesamiento numérico, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento (Kaufmann et al., 2013; Mateu et al., 2024).
Las consecuencias no se limitan al rendimiento escolar. Los niños y adolescentes con discalculia suelen experimentar baja autoestima, frustración y ansiedad matemática, además de dificultades en actividades cotidianas como manejar el dinero, calcular horarios o seguir recetas.
Por ello, la detección temprana y la intervención especializada son fundamentales para reducir la brecha de aprendizaje y favorecer el desarrollo académico, emocional y social del alumnado afectado.
Tratamiento de discalculia. El caso de Jaime, 10 años.
Introducción
Paciente: Jaime, 10 años, 5º de Primaria.
Motivo de consulta: dificultades notables y continuadas con el cálculo, la recta numérica, la memorización de tablas y la resolución de problemas. Evita tareas de matemáticas y presenta ansiedad y baja confianza respecto a sus resultados. En casa se producen bloqueos con los deberes y comentarios autorreferenciales negativos.
Se mejorarán sus competencias matemáticas, se reducirá la ansiedad matemática y se fortalecerán la atención y la memoria de trabajo.
Descripción del caso
Presenta un desempeño en matemáticas por debajo de lo esperado desde 2º de Primaria y la diferencia con sus compañeros ha ido aumentando con los años. Se cansa mucho cuando tiene que hacer ejercicios, se salta pasos y comete errores por precipitación.
Muestra dificultades de aprendizaje en matemáticas (discalculia) que afectan al manejo de los números, a la memoria para hacer los cálculos y a la rapidez para automatizar operaciones. También se genera ansiedad y cierta tendencia a despistarse, aunque no llega a ser un trastorno de atención.
Objetivo: describir la evaluación e intervención multimodal en un caso de discalculia del desarrollo (Jaime, 10 años) con comorbilidad ansiosa leve.
Método: valoración neuropsicológica (WISC-V, Span de Dígitos/Corsi, Stroop, TMT), batería específica de matemáticas (TEMA/TEDI-MATH, AC-MT, WJ) y observación ecológica; intervención de 16 sesiones combinando reeducación matemática manipulativa-visual, entrenamiento de memoria de trabajo, control inhibitorio, metacognición, psicoeducación familiar y coordinación escolar.
Resultados esperados: mejora clínicamente significativa en cálculo básico y sentido numérico, reducción de ansiedad matemática y aumento de la autonomía con apoyos visuales y plantillas.
Conclusiones: el abordaje integrado (cognitivo-emocional-educativo) es efectivo cuando se individualiza y se transfiere a contextos reales (aula, hogar).
Marco teórico
Por un lado, hay problemas relacionados con los números, como entender qué cantidad representa cada cifra, situarlos en una recta o pasar de números escritos a números hablados. Por otro, influyen habilidades como la memoria para hacer cálculos, la atención, la organización mental y la rapidez con la que procesamos la información.
Para abordar estas cuestiones se aplican técnicas de distintos enfoques: la psicología, la neuropsicología, la enseñanza basada en la experiencia y la neurodidáctica.
Evaluación
Se combina la entrevista con la familia y Jaime con la observación de cómo trabaja en matemáticas y en tareas que requieren atención, memoria y control de impulsos.
Pruebas realizadas
- Inteligencia y funciones cognitivas: se aplican el WISC-V para ver razonamiento, memoria y rapidez; juegos de memoria (Span de Dígitos y Corsi); y pruebas que miden la capacidad de frenar impulsos y cambiar de estrategia (Stroop, Trail Making Test, go/no-go).
- Matemáticas: se aplican pruebas como TEMA, TEDI-MATH, AC-MT y Woodcock-Johnson, además de cálculos mentales y escritos, ejercicios con la recta numérica, estimaciones y descomposición de números.
- Información complementaria: se revisan cuadernos de clase, se recogen valoraciones de los profesores y se completan registros familiares.
Resultados de la evaluación de discalculia
- Entrevista y observación: Jaime se frustra cuando las tareas se alargan o implican cálculos escritos. Con juegos y con materiales manipulativos se implica más y mantiene mejor la atención.
- Funciones cognitivas (WISC-V):
Comprensión verbal y razonamiento dentro de la media.
Memoria de trabajo y velocidad de procesamiento por debajo de lo esperado para su edad.
- Pruebas específicas:
Span de Dígitos y Corsi: dificultades para retener series largas, especialmente en orden inverso.
Stroop y Trail Making Test: se observan impulsividad y cierta rigidez al cambiar de estrategia.
- Matemáticas:
En pruebas estandarizadas (TEMA / TEDI-MATH) presenta un rendimiento muy por debajo de su nivel escolar.
Dificultad para situar números en la recta numérica y para estimar magnitudes.
Bloqueos en la descomposición de números y en el cálculo mental.
Las tablas de multiplicar no están automatizadas.
- Información complementaria:
Cuadernos escolares: operaciones incompletas y saltos de pasos.
Informes docentes: necesita más tiempo y apoyos para seguir el ritmo de clase.
Registro familiar: inseguridad y ansiedad antes de exámenes, tendencia a evitar los deberes de matemáticas.
Criterios diagnósticos y formulación de discalculia:
Criterios DSM-5-TR: dificultades en número/cálculo y razonamiento matemático que persisten ≥6 meses, inicio en edad escolar, rendimiento sustancialmente por debajo de lo esperado para la edad, con interferencia funcional y no explicado por discapacidad intelectual, déficits sensoriales, escolarización inadecuada o trastornos neurológicos mayores.
CIE-11 (6A03.1): trastorno del aprendizaje específicamente en matemáticas.
Formulación clínica breve: perfil cognitivo con memoria de trabajo y velocidad de procesamiento bajas → impacto en automatización y procedimientos multi-paso; ansiedad anticipatoria que aumenta la evitación; fortalezas en comprensión verbal que facilitan psicoeducación y uso de autoinstrucciones.
Diagnóstico diferencial en discalculia
-
TDAH: hay impulsividad situacional, pero no cumple criterios transversales (casa-escuela-ocio) ni inicio claro; los fallos atencionales son secundarios a demanda numérica.
-
Dislexia/TDL: lectura/escritura dentro de la media; descarta trastorno primario del lenguaje.
-
Ansiedad primaria/FOF: la ansiedad es reactiva a matemáticas (no generalizada).
-
Escolarización insuficiente/ausencia de oportunidades: descartada por historial y progreso en otras áreas.
-
TEA/Coordinación motora/Trastornos neurológicos: no hay signos nucleares.
-
Baja capacidad intelectual: CI global medio.
¿Qué objetivos tiene un tratamiento de discalculia?
1) Sentido numérico / Recta numérica
Qué mide: comprensión de magnitud, ordinalidad y estimación.
Material: 5 rectas horizontales (0–100) con marcas parciales (p. ej., 0, 50, 100; o 0, 25, 50, 75, 100). Tarjetas con números: 12, 25, 37, 48, 63, 79.
Procedimiento: en cada recta pide situar 3 números (aleatoriza). 5 rectas = 15 intentos.
Registro: acierto si la marca cae dentro de un intervalo tolerancia de ±5 unidades (p. ej., 37 entre 32 y 42).
Indicador de éxito: ≥80% aciertos (≥12/15) en 3 de 5 ensayos semanales consecutivos.
Si no se alcanza en 3 semanas: volver a trabajo concreto→visual→simbólico (regletas, líneas con más marcas) y reducir rango (0–50) antes de 0–100.
2) Cálculo mental básico (sumas/restas)
Qué mide: exactitud y latencia (tiempo) en operaciones de 1–2 dígitos.
Material: lista de 40 operaciones (20 sumas, 20 restas) de dificultad graduada (ej.: 8+7, 14–6, 27+5, 42–9…). Cronómetro.
Procedimiento: 2 bloques de 20 ítems cronometrados, lectura auditiva o visual, respuesta oral o escrita.
Registro:
-
Exactitud: % aciertos por bloque.
-
Latencia media: (tiempo total del bloque) ÷ (n.º de ítems).
-
Baseline en semana 0; reevaluación semanas 8 y 16.
Indicador de éxito: -
Exactitud estandarizada: +20 percentiles en subtests TEMA/TEDI-MATH de cálculo (o +0,5–0,7 DE si no hay forma paralela).
-
Latencia: reducción ≥25% respecto a baseline (p. ej., 6,8 s/ítem → ≤5,1 s/ítem).
Si no se alcanza: segmentar por tipo (sin llevadas vs con llevadas), introducir estrategias 10-friendly y dobles antes de velocidad.
3) Automatización de tablas (2–5–10; luego 3–4–6–7–8–9)
Qué mide: fluidez sin apoyo externo.
Material: tarjetas o aplicación tipo “one-minute fluency”.
Procedimiento: 1 minuto por tabla (o mezcla controlada). Se invalida el intento si usa dedos o cuentas visibles.
Registro: n.º total de ítems presentados, n.º correctos, observaciones (dudas, bloqueos).
Indicador de éxito: ≥20 ítems correctos/min con ≥85% acierto en 2 sesiones distintas por tabla objetivo, sin uso de dedos.
Si no se alcanza: pasar a práctica espaciada (día 1, 3, 6, 10), mnemotecnias e intercalado (mezclar 2 tablas cercanas).
4) Procedimientos escritos y verificación
Qué mide: calidad del proceso (no solo el resultado) y control de errores.
Material: Checklist visible con 6 pasos: (1) leo y subrayo datos, (2) estimo resultado, (3) elijo operación, (4) resuelvo por columnas/pasos, (5) compruebo con método alternativo, (6) reviso unidades/sentido. 10 ejercicios por sesión.
Procedimiento: resolver con la checklist; marcar cada paso al completarlo.
Registro: % ejercicios con checklist completa y n.º de errores por salto de paso (p. ej., no llevar, alinear mal, no verificar).
Indicador de éxito: checklist completa en ≥80% de ejercicios y errores por salto ↓ 50% vs baseline durante 2 semanas seguidas.
Si no se alcanza: descomponer en micro-pasos (p. ej., separar “verificar” en dos subpasos), usar plantillas y reducir nº de ítems por tanda.
5) Ansiedad matemática
Qué mide: activación subjetiva antes/después de tareas.
Material: escala 0–10 (0 = nada, 10 = máximo), termómetro visual; protocolo breve de regulación (respiración 6-0-6, pausa 3-2-1).
Procedimiento: anotar pre (anticipación), realizar tarea de 5–7 min, aplicar técnica, anotar post. 3 tandas por sesión.
Registro: diferencia pre–post por tanda y media semanal.
Indicador de éxito: descenso ≥2 puntos pre→post sostenido 4 semanas, sin empeorar rendimientos.
Si no se alcanza: introducir exposición graduada (empezar por tareas “verdes”), entrenar autoinstrucciones y tiempos protegidos.
6) Generalización (aula y hogar)
Qué mide: uso espontáneo de ayudas fuera de sesión.
Material: hoja de observación para tutor/familia (checkbox semanal); ejemplos: “usa plantilla”, “pide aclaración adecuada”, “verifica resultado”, “usa recta/regletas”.
Procedimiento: el tutor marca presencia/ausencia 3 veces por semana durante 3 semanas; familia anota 2 momentos de deberes.
Registro: % de ocasiones con uso sin indicación del adulto.
Indicador de éxito: informe del tutor con uso espontáneo en 2 de 3 semanas (≥60% de clases observadas) y al menos 2 conductas distintas (p. ej., plantilla + verificación).
Si no se alcanza: acordar señal discreta en aula (pictograma en mesa), mini-ensayo previo a clase y refuerzo diferencial del docente al observar la estrategia.
Nota sobre medición y decisiones clínicas
-
Baseline claro en semana 0 (y, si es posible, forma paralela en semana 16).
-
Evita el “efecto práctica”: alterna ítems equivalentes y mantén criterios constantes.
-
Aplica regla de tres sesiones: si tras 3 sesiones no hay progreso hacia el criterio, ajusta (más apoyo visual, menos carga, objetivos intermedios).
-
Documenta siempre exactitud + tiempo + estrategia (qué hizo el niño para llegar al resultado).
Desarrollo de la intervención
Sesión 1
Desarrollo de la intervención
Se explica a Jaime y a sus padres qué es la discalculia y cómo vamos a trabajar, se normalizan las dificultades de aprendizaje y se realizan las pruebas psicométricas.
Desarrollo de la sesión
Se empieza con un ejercicio de respiración y escaneo corporal. Esto ayuda a rebajar los nervios y a centrar la atención. Después, se conversa de manera cercana con preguntas tipo “¿qué es lo que más te cuesta en mates?” o “¿cómo te sientes cuando los demás terminan antes?”.
En la parte de psicoeducación se utilizan metáforas y materiales visuales. Por ejemplo, se le explica que el cerebro es como un ordenador con varios programas: algunos funcionan muy rápido (leer, hablar) y otros se ralentizan (los números). Se dibujan cajones que representan la memoria de trabajo y se muestra cómo a veces “se llenan” y cuesta retener la información. Esto ayuda a entender que no es falta de inteligencia, sino un modo distinto de procesar.
Estrategias:
- Mapas de objetivos con escalas del 0 al 10 para que Jaime diga qué tareas le parecen imposibles y cuáles más accesibles.
- Validación emocional, explicando que muchas personas con discalculia sienten ansiedad, y que eso no significa que no puedan aprender.
- Gamificación (convertir el aprendizaje en un juego con retos y recompensas para motivar): convirtiendo la explicación en un juego.
- Estrategias de autoinstrucciones: se le muestra cómo decirse frases como “puedo intentarlo paso a paso” antes de empezar una tarea.
La sesión se cierra con el “contrato de trabajo”: comprometerse a traer materiales, rellenar el registro de pensamientos y practicar pequeñas tareas entre sesiones.
Pensamientos
“No valgo para los números”.
“Si hay examen seguro que respondo mal”.
“Tardo más que mis compañeros y me agobio”.
Observaciones clínicas
Jaime muestra interés cuando se le ofrecen materiales manipulativos como tarjetas o dibujos. La evitación que suele sentir en el colegio disminuye dentro de la sesión al sentirse comprendido. Se observa que presta más atención en tareas cortas y guiadas.
Tareas entre sesiones
- Completar un registro durante la semana de los momentos donde aparezcan las matemáticas y anotar cómo se sintió y qué pensó.
- Ver junto a sus padres un vídeo explicativo corto sobre qué es la discalculia.
- Traer dos ejercicios de clase que hayan resultado difíciles para analizarlos en la siguiente sesión.
- Padres: refuerzo positivo con frases como “me gusta cómo lo intentas” en lugar de centrarse solo en el resultado.
Sesión 2
Desarrollo de la intervención
En esta sesión se presentan los resultados de las pruebas. Además, se le pregunta qué se le da bien, qué le cuesta más y cómo resuelve normalmente los ejercicios, para diseñar un plan adaptado a sus necesidades.
Desarrollo de la sesión
Primero se explican los resultados de las pruebas.
Seguidamente, se hacen pequeños ejercicios de cálculo mental: sumas y restas rápidas y multiplicaciones básicas. Se trabaja la descomposición de números y la línea numérica, colocando números en orden o estimando dónde iría uno en una recta vacía.
Después, se valoran funciones cognitivas importantes en las matemáticas. Para la memoria de trabajo, se juega a recordar secuencias de dígitos y también se usa el Corsi con piezas de Lego, donde Jaime tiene que repetir una secuencia de movimientos. Se revisan cuadernos de clase para ver cómo organiza su trabajo y qué errores aparecen con más frecuencia.
Se explica que todos tenemos fortalezas y debilidades: se remarcan las áreas que maneja bien para aumentar su confianza y se indican las que serán el foco del trabajo.
Técnicas empleadas:
- Pretest con actividades adaptadas.
- Juegos de memoria de trabajo (Corsi, dígitos inversos).
- Aprendizaje basado en problemas cotidianos.
- Refuerzo positivo inmediato, celebrando los intentos, no solo los aciertos.
- Metacognición (capacidad de reflexionar sobre sus propias estrategias de pensamiento y aprendizaje): decir en voz alta qué estrategia usó para resolver un ejercicio.
- Uso de apoyos visuales y manipulativos (tarjetas, bloques, rectas numéricas en el suelo).
La idea es que Jaime salga con la sensación de que ya ha empezado a mejorar solo por entender qué se le da bien y qué le cuesta, en lugar de quedarse con la idea de “no sé nada”.
Pensamientos
“Me bloqueo cuando hay prisas”.
“Si no me sale a la primera, lo dejo”.
Observaciones clínicas
Presenta buena comprensión verbal y capacidad para seguir instrucciones. Muestra fallos en la línea numérica y en la descomposición de números. La velocidad al automatizar operaciones es baja, pero con algo más de tiempo logra responder correctamente.
Tareas entre sesiones
- Establecer una meta pequeña y visible en casa, como aprender una tabla concreta o practicar cinco restas al día.
- Crear un cuadro de progreso donde se marquen los avances de la semana.
- Registrar cuánto tarda en hacer una tarea breve, sin presión, para que vea que con práctica puede mejorar.
- Pedir a la familia que refuerce la idea de que “lo importante es intentarlo y no rendirse a la primera”.
Sesión 3
Desarrollo de la intervención
El objetivo principal de esta sesión es trabajar la atención sostenida y la inhibición de impulsos. Muchos niños con discalculia se lanzan rápido, quieren acabar cuanto antes, y eso genera errores por impulsividad. Se busca enseñar a “frenar” antes de responder, manteniendo la calma y la concentración.
Desarrollo de la sesión
La sesión arranca con un ejercicio de respiración y atención al cuerpo, para crear un punto de partida tranquilo. Después, se introducen juegos de control inhibitorio:
- Go/No-Go con tarjetas: se muestran tarjetas con números y colores. Tiene que dar una palmada solo cuando aparezca un número concreto y quedarse quieto con los demás.
- Stop-signal con palmas: se inicia una secuencia de palmadas que Jaime debe imitar, pero se le enseña a parar de golpe cuando la psicóloga levanta la mano.
- Juego del semáforo: tarjetas de colores (verde = seguir, rojo = parar, amarillo = pensar antes de actuar).
- Se realizan pequeños cálculos mentales en los que debe esperar unos segundos antes de responder. Se usa la técnica de anclaje 3-2-1, para que le ayude a frenar.
- Se introduce la coherencia respiratoria 6-0-6 como recurso: inspirar contando hasta seis, mantener un instante, y soltar en seis. Explicado en lenguaje sencillo como “llenar y vaciar un globo despacito”.
- Mindfulness breve con objetos.
- Uso de cronómetro visual para trabajar la espera sin presión.
- Autoinstrucciones: enseñarle frases como “primero pienso, luego respondo”.
- Refuerzo inmediato cada vez que logra frenar su impulso y contestar con calma.
- Gamificación: convertirlo en un reto con puntos.
Pensamientos
“Cuando me pongo nervioso me equivoco más”.
“Si voy más despacio me salen algunas”.
Observaciones clínicas
Jaime responde mejor cuando se le ofrece una regulación antes de la tarea. Los errores por impulsividad disminuyen después de los juegos de control. Tolera mejor la frustración si se le refuerza positivamente por el esfuerzo y no solo por el resultado.
Tareas entre sesiones
- Practicar respiración con globo en casa.
- Hacer 3 rondas de go/no-go casero: recortar números del 0 al 9 en papel y jugar con la familia a palmear solo con algunos.
- Empezar un pequeño registro donde anote cuándo notó que iba con prisa y si logró “poner el freno”.
- Padres: reforzar con frases tipo “me ha gustado cómo te has parado a pensar antes de contestar”.
Sesión 4
Desarrollo de la intervención
En esta sesión el foco está en la memoria de trabajo, tanto la visuoespacial como la verbal, porque son esenciales para resolver operaciones matemáticas. Muchos niños con discalculia olvidan los pasos intermedios o pierden de vista los números que estaban manejando.
Desarrollo de la sesión
Se empieza recordando lo trabajado la semana anterior sobre parar y pensar antes de responder, reforzando que la calma ayuda a la memoria.
Luego se realizan las siguientes actividades:
- Secuencias Corsi con piezas de Lego: la psicóloga coloca una secuencia de bloques de colores y Jaime debe reproducirla. Poco a poco se aumenta la dificultad.
- Dígitos inversos con ritmo y palmas: se leen secuencias de números y Jaime debe repetirlos al revés, acompañándolo de palmadas para marcar el ritmo.
- Juego de bandejas: se colocan fichas en una bandeja, se cubren y después Jaime debe recordar dónde estaban y hacer operaciones sencillas con ellas.
- Dibujos en tarjetas: ver imágenes desordenadas y luego contar una historia corta y ordenada para trabajar la memoria verbal y narrativa.
- Visualización guiada: imaginar que cada número tiene un color o un lugar en el espacio, para reforzar el recuerdo.
- Uso de apps que entrenan memoria de trabajo con juegos.
- Gamificación: convertir el entrenamiento en un reto por niveles.
El mensaje que recibe es que la memoria se puede entrenar igual que un músculo y que con práctica va a ir aguantando más pasos en la cabeza sin perderse.
Pensamientos
“Se me olvidan los pasos”.
“Cuando me acuerdo del orden, me sale”.
Observaciones clínicas
Se fatiga cuando las secuencias son muy largas, por lo que es recomendable dosificar la dificultad y variar actividades para mantener la motivación. Se observa mejor rendimiento cuando verbaliza lo que está haciendo.
Tareas entre sesiones
- Jugar en casa con una bandeja colocando objetos en distintas posiciones y tratando de recordarlos después.
- Hacer pequeños entrenamientos con 4 ubicaciones y 8 intentos diarios, anotando en un registro qué tan difícil le pareció cada ejercicio (escala de 0 a 10).
- Escuchar canciones numéricas y crear con la familia un pequeño juego de memoria musical.
- Padres: reforzar cada vez que logre recordar una secuencia, incluso si comete algún error.
Sesión 5
Desarrollo de la intervención
Se trabaja el sentido numérico y la línea numérica. Muchos niños con discalculia no logran visualizar bien dónde se colocan los números ni entender las distancias entre ellos. El objetivo es que pase de lo concreto (manipular objetos) a lo abstracto (entender los números en el papel).
Desarrollo de la sesión
Se arranca recordando que los números no son solo símbolos escritos, sino que representan cantidades y posiciones. Se utilizan actividades corporales y visuales para reforzarlo:
- Construcción de una recta numérica en el suelo: se colocan tarjetas con los números del 0 al 100 y Jaime tiene que ordenarlas, caminar sobre la línea y situar números que faltan.
- Juego de saltos +10 y -10: Jaime avanza o retrocede en la recta con pasos largos, entendiendo cómo funcionan las decenas.
- Estimación de posiciones: se pide que coloque un número sin tener todas las marcas, para que use la lógica de la distancia.
- Representación de fracciones con cartulinas: se recortan círculos y se dividen en mitades, tercios, cuartos. Jaime colorea y compara tamaños.
- Juego con regletas: representa números con diferentes combinaciones de piezas para visualizar la descomposición.
- Gamificación: convertir la recta numérica en un tablero de juego con casillas y recompensas.
- Aprendizaje multisensorial: usar el cuerpo (andar, saltar), la vista (colores), el tacto (cartulinas, regletas) y el oído (explicarlo en voz alta).
- Andamiaje progresivo (apoyar al Jaime paso a paso, retirando la ayuda poco a poco a medida que gana autonomía): empezar con pocos números y aumentar progresivamente la dificultad.
- Autoexplicación: pedir al niño que cuente cómo sabe que un número va más cerca de uno u otro.
- Técnica del semáforo: usar colores para señalar qué partes de la recta entiende (verde), cuáles le generan dudas (amarillo) y cuáles no entiende aún (rojo).
El mensaje es que los números tienen un lugar, una distancia y un orden lógico que se puede entrenar.
Pensamientos
“No entiendo dónde va el 37”.
“Si lo veo en el suelo, lo pillo mejor”.
Observaciones clínicas
Mejora la comprensión cuando se le pide verbalizar en voz alta lo que hace. Tiende a dispersarse si la tarea es muy repetitiva, por lo que es importante variar los formatos.
Tareas entre sesiones
- Construir en casa una recta numérica con papeles en el suelo y trabajar con los números.
- Colorear círculos de cartulina para representar fracciones y explicar a la familia cómo funcionan.
- Padres: reforzar las verbalizaciones preguntando “¿cómo sabes que este número va aquí?”.
Sesión 6
Desarrollo de la intervención
El objetivo es trabajar la descomposición de números y estrategias de cálculo mental. Muchos niños con discalculia se bloquean al ver un número grande o una operación entera, pero cuando aprenden a “trocear” la cantidad en partes más pequeñas, el cálculo se vuelve más manejable. Aquí buscamos enseñar que los números se pueden desarmar y reorganizar de maneras más fáciles de usar.
Desarrollo de la sesión
La sesión empieza repasando la idea de que los números se pueden partir en decenas, unidades y otras combinaciones. Se aborda con actividades manipulativas y visuales:
- Descomposición con regletas o palitos: por ejemplo, mostrar que 37 no es un todo indivisible, sino 30 + 7 o 20 + 10 + 7.
- Juego de intercambio: juntar fichas pequeñas para cambiarlas por una ficha más grande (10 unidades = una decena).
- Estrategias “10-friendly”: buscar sumas que completen el 10 (ejemplo: 8 + 2 = 10).
- Uso de dobles: recordar que si sabes que 6 + 6 = 12, entonces 6 + 7 es solo “un poco más”.
- Juego de dominó numérico: empareja fichas de descomposición (ejemplo: 25 = 20 + 5).
- Autoexplicación: Jaime dice en voz alta cada paso que hace (37 es 30 más 7).
- Visualización con bloques: representa números con cubos apilados que se dividen y recomponen.
- Aprendizaje multisensorial: manipula, escribe, dice en voz alta y dibuja la descomposición de números.
- Andamiaje progresivo: comienza con números pequeños y avanza hacia cifras más grandes.
- Gamificación: convierte el cálculo mental en un reto sin presión, en el que gana puntos por cada estrategia correcta que logre aplicar.
- Estrategias metacognitivas: al final de cada ejercicio, Jaime responde “¿qué hice para que me saliera más fácil?”.
Pensamientos
“Cuando lo parto en trozos pequeños me lío menos”.
Observaciones clínicas
Jaime muestra menos ansiedad cuando se le enseña a dividir los problemas en pasos. La autoexplicación en voz alta disminuye errores.
Tareas entre sesiones
- Completar una ficha casera con 5 ejercicios diarios de descomposición (ej. 54 = 50 + 4; 68 = 60 + 8).
- Practicar autoexplicación en voz alta con un familiar presente.
- Registrar qué estrategia le resultó más fácil (completar decenas, usar dobles, etc.).
- Padres: reforzar la creatividad en la forma de resolver, más que la rapidez.
Sesión 7
Desarrollo de la intervención
Se automatizan sumas, restas, multiplicaciones y se reduce la ansiedad que generan. Muchos niños con discalculia se sienten bloqueados con las tablas porque no logran memorizarlas al ritmo de sus compañeros. Trabajamos la repetición de manera espaciada, trucos mnemotécnicos y recursos que ayudan a guardar la información en la memoria a largo plazo.
Desarrollo de la sesión
Se empieza con una explicación sencilla: “el cerebro necesita repasar las cosas varias veces en distintos momentos para que se queden grabadas”. Luego se realizan actividades:
- Tarjetas con revisión espaciada: se prepara un mazo de tarjetas con operaciones simples. Se revisan primero varias veces seguidas, luego a intervalos cada vez más largos.
- Mnemotecnias visuales: se crean dibujos para recordar operaciones difíciles.
- Tablas cantadas: se usan canciones para recitar operaciones. Se convierte la memorización en una coreografía.
- Juego “Utilicemos la mano”: con dedos de espuma se hacen sumas rápidas para ver que el cuerpo también puede servir como calculadora.
- Competencias: se plantean retos breves (“consigue 3 aciertos seguidos”) en lugar de pruebas largas que generen bloqueo.
- Visualización guiada: imagina la tabla de multiplicar como una escalera que se va subiendo peldaño a peldaño.
- Gamificación: juegos digitales con recompensas.
- Pausa consciente antes de contestar: detenerse antes de contestar una operación, observar la ansiedad, y luego responder sin prisa.
- Autoinstrucciones: enseñarle a decirse frases como “respira, revisa y responde”.
- Regulación fisiológica: apuntar si notó el corazón acelerado antes y después de los ejercicios, para reducir la ansiedad matemática.
Pensamientos
“Las tablas del 7 me asustan”.
“Algunas me las sé si las canto”.
Observaciones clínicas
Jaime responde mejor a métodos rítmicos. Incrementa su seguridad cuando logra encadenar aciertos, aunque necesita que los retos sean cortos para no saturarse.
Tareas entre sesiones
- Iniciar el ciclo de tarjetas con revisión espaciada en casa (revisar al instante, luego a los 5 minutos, 10, 20, y al día siguiente).
- Grabar audios cantados de las tablas más difíciles para escucharlos cada día.
- Jugar con un familiar al reto de conseguir tres operaciones seguidas correctas.
- Padres: felicitar cada avance, incluso si parece pequeño, y evitar comentarios sobre la comparación con otros niños.
Sesión 8
Desarrollo de la intervención
Se busca reforzar el cálculo mediante juegos y técnicas de gamificación. Muchos niños con discalculia sienten rechazo hacia las matemáticas porque las asocian con aburrimiento o frustración. La idea es transformar la experiencia en algo lúdico, donde equivocarse sea parte del juego y no un fracaso.
Desarrollo de la sesión
Se introducen varios juegos diseñados para trabajar operaciones básicas de manera entretenida y multisensorial:
- Caja de números: Jaime lanza una pelota a cajas con números y resuelve la operación asociada, usando el movimiento corporal para aprender matemáticas de forma divertida.
- Colorea la figura: se le da un dibujo dividido en partes. Cada parte corresponde a una multiplicación. Al resolverla, puede colorear ese espacio.
- Completemos las paletas: con palitos de helado y rollos de papel, se representan divisiones. Jaime debe colocar los palitos para repartir de manera equitativa.
- Juego de fracciones con cartulinas: representar porciones de pizza o tartas y jugar a repartir entre personajes.
- Marcadores de progreso: un tablero que muestre avances visibles (pegatinas, estrellas, puntos).
- Juego por niveles: se empieza en “nivel principiante” y se avanza a “nivel experto” al superar retos sencillos.
- Feedback inmediato: celebrar cada paso con mensajes positivos (“¡lo conseguiste!”).
- Aprendizaje multisensorial: manipular objetos, colorear, hablar en voz alta y moverse.
- Autoinstrucciones: animarle a decir frases como “voy paso a paso” o “lo intento otra vez” cuando falla.
- Uso de metáforas: por ejemplo, “dividir es como repartir chocolatinas entre amigos”.
- Mindfulness breve antes de cada juego para bajar la ansiedad.
El mensaje es que las matemáticas también pueden ser divertidas y que equivocarse forma parte del proceso.
Pensamientos
“Si lo pinto y lo muevo, me atrevo más”.
“Me gusta ver que avanzo”.
Observaciones clínicas
Se implica más cuando hay movimiento y color. Es importante controlar la duración de cada actividad para que no se sobreestimule ni se pierda el foco.
Tareas entre sesiones
- Jugar en casa dos veces al día a alguno de los juegos aprendidos (10 minutos).
- Registrar cuál le gustó más y por qué.
- Hacer una foto del tablero para traerla a la siguiente sesión.
- Padres: acompañar los juegos con comentarios positivos, reforzando la diversión más que el resultado correcto.
Sesión 9
Desarrollo de la intervención
Se trabajan los procedimientos escritos en matemáticas y el uso de verificaciones para reducir errores. Muchos niños se saltan pasos porque quieren acabar rápido o porque no logran organizarse en el papel.
Desarrollo de la sesión
Se comienza reforzando la idea de que en matemáticas “importa más el camino que el resultado”. Después se introduce el uso de una plantilla paso a paso, que funciona como una guía visual para resolver problemas. Esta plantilla incluye:
- Leer bien el enunciado.
- Estimar un posible resultado antes de operar.
- Identificar los datos importantes.
- Elegir la estrategia adecuada (suma, resta, multiplicación, división).
- Resolver paso a paso.
- Verificar con otro método o con el sentido común.
Actividades de la sesión:
- Resolución guiada con plantilla: la psicóloga modela cómo seguir cada paso con un problema sencillo. Después Jaime lo hace acompañado y finalmente lo intenta solo.
- Entrenamiento en comprobación inversa: comprobar multiplicaciones con divisiones, sumas con restas, etc.
- Razonabilidad del resultado: preguntar “¿tiene sentido este número?” para fomentar pensamiento crítico.
- Checklist de autocontrol: marcar con un lápiz de color cada paso que ha completado para no saltarse ninguno.
- Andamiaje progresivo: empezar con problemas muy simples e ir aumentando la complejidad.
- Autoinstrucciones escritas: anotar frases como “primero leo”, “ahora pienso”, “ahora resuelvo”.
- Aprendizaje multisensorial: usar colores diferentes para cada paso, reforzando memoria visual.
- Gamificación: convertir cada verificación en un “punto extra” que suma a su marcador personal.
- Metacognición: al final de cada problema, comenta cómo llegó al resultado y qué estrategia le ayudó más.
Pensamientos
“Me salto pasos sin darme cuenta”.
Observaciones clínicas
Jaime mejora cuando usa la plantilla y el checklist. Todavía necesita apoyo en la estimación previa, pero se observa menos ansiedad porque siente que tiene un plan claro.
Tareas entre sesiones
- Usar la plantilla en al menos dos deberes de matemáticas durante la semana.
- Señalar qué paso le resultó más fácil y cuál más difícil.
- Pedir al niño que explique en voz alta a un familiar cómo comprobó su resultado.
- Padres: reforzar positivamente cada vez que Jaime muestre que ha seguido los pasos, aunque se equivoque en la operación.
Sesión 10
Desarrollo de la intervención
El objetivo de esta sesión es entrenar la resolución de problemas matemáticos vinculándolos a situaciones de la vida cotidiana. Cuando las operaciones se relacionan con experiencias reales (comprar, medir, planificar), cobran sentido y se vuelven más fáciles de trabajar.
Desarrollo de la sesión
Se explica que “los problemas son historias que se pueden vivir”. Actividades:
- Problemas de compra: se simula una tienda con precios en etiquetas y billetes de juguete. Jaime debe calcular cuánto cuestan varios objetos juntos y cuánto dinero le sobra tras pagar.
- Problemas de tiempo: se usan relojes para organizar horarios (“si sales a las 5 y tardas 30 minutos, ¿a qué hora llegas?”).
- Problemas de medidas: se utilizan cintas métricas para medir y comparar cantidades.
- Role-playing de supermercado: la psicóloga y Jaime se turnan como cliente y cajero.
- Aprendizaje basado en problemas (ABP): partir de una situación realista para enseñar el concepto.
- Andamiaje progresivo: empezar con compras muy simples y avanzar a operaciones más complejas (por ejemplo, aplicar descuentos).
- Uso de dibujos y diagramas: convertir cada problema en un esquema visual.
- Gamificación: dar puntos por cada problema resuelto y un “bonus” si logra explicar cómo lo hizo.
- Autoinstrucciones: usar frases como “primero pienso qué me pide el problema, luego busco los datos”.
- Metacognición: que diga al final “¿qué truco me sirvió hoy?”.
Pensamientos
“Cuando lo hago como en la tienda me sale mejor”.
Observaciones clínicas
Jaime se muestra más motivado cuando los problemas están conectados con su realidad. Tiende a entender mejor cuando puede manipular objetos (dinero, relojes, recipientes).
Tareas entre sesiones
- Ir al supermercado con una lista corta de compras, hacer una estimación previa del gasto y compararla con el resultado real.
- Preparar en casa una receta, midiendo ingredientes y tiempos de cocción.
- Padres: reforzar cada intento con frases como “has sabido calcular muy bien cuánto nos sobraba” aunque haya pequeños errores.
Sesión 11
Desarrollo de la intervención
En esta sesión se trabaja la ansiedad matemática y la autorregulación emocional durante las tareas. El objetivo es enseñar técnicas que permitan mantener la calma, reducir la evitación y aumentar su confianza mientras resuelve operaciones.
Desarrollo de la sesión
Se empieza con una psicoeducación sobre lo que significa la ansiedad. Después se trabajan varias técnicas de regulación:
- Respiración coherente: inspirar y soltar aire despacio, como si se inflara y desinflara un globo. Se practica varias veces hasta que Jaime nota que el corazón late más calmado.
- Técnica de la pausa 3-2-1: parar antes de empezar una operación y nombrar 3 cosas que ve, 2 que oye y 1 que siente en el cuerpo.
- Grounding con objeto frío: sostener un cubito de hielo para llevar la atención al cuerpo y salir del bucle de pensamientos ansiosos.
- Exposición graduada a tareas: se plantean operaciones de dificultad creciente, empezando por las más fáciles y avanzando poco a poco, mientras se aplican las técnicas de regulación.
- Autoinstrucciones positivas: enseñarle frases como “puedo hacerlo paso a paso” o “me equivocaré y aprenderé”.
- Diálogo con la ansiedad: externalizar la ansiedad como un personaje y hablarle: “te escucho, pero ahora voy a hacer este ejercicio”.
- Gamificación: usar un termómetro dibujado para marcar el nivel de nervios al inicio y al final de cada actividad.
- Refuerzo inmediato: cada vez que consigue terminar un ejercicio sin abandonar, se celebra como un logro, aunque tenga errores.
Pensamientos
“Puedo intentarlo”.
Observaciones clínicas
Se observa un descenso de la evitación: se anima a empezar ejercicios que antes habría rechazado. Mantiene la regulación con una mínima guía verbal.
Tareas entre sesiones
- Practicar la rutina de regulación antes de hacer los deberes: respirar, pausa 3-2-1, empezar.
- Registrar en una tabla sencilla el nivel de ansiedad antes y después de las tareas (0 a 10).
- Explicar a la familia qué técnica le ha funcionado mejor esa semana.
- Padres: reforzar con frases como “me ha encantado ver cómo te has calmado antes de empezar”.
Sesión 12
Desarrollo de la intervención
El objetivo de esta sesión es aprovechar la tecnología educativa y las plataformas digitales como recurso. Muchos niños con discalculia se sienten más seguros practicando en un ordenador o una tablet, porque perciben la tarea como un juego más que como un examen. Aquí se busca reforzar las matemáticas en entornos interactivos, que den feedback inmediato y permitan repetir sin miedo a equivocarse.
Desarrollo de la sesión
Se explica al niño que existen programas diseñados para aprender de forma divertida y que se adaptan a su ritmo. Después, se presentan varias herramientas digitales:
- Educaplay: actividades interactivas (sopas de números, crucigramas matemáticos, juegos de emparejar).
- Liveworksheets: fichas digitales autocorregibles, donde Jaime puede ver de inmediato si su respuesta es correcta.
- Apps de gamificación matemática: programas con niveles, recompensas y retos diarios que convierten la práctica en un videojuego.
- Juegos de cálculo mental online: diseñados para trabajar sumas, restas y multiplicaciones de forma rápida pero sin presión competitiva.
- Gamificación: usar un tablero donde vaya ganando puntos cada vez que completa un reto.
- Feedback inmediato: valorar tanto los aciertos como los intentos (“me gusta cómo lo probaste, aunque no salió”).
- Aprendizaje multisensorial: combinar pantalla con lápiz y papel para reforzar el traspaso del formato digital al físico.
- Andamiaje progresivo: empezar con actividades fáciles y aumentar la dificultad poco a poco.
- Metacognición: al terminar cada juego, Jaime comenta qué le ayudó a resolverlo y qué le costó más.
- Autorregulación: aplicar las técnicas de respiración y pausa antes de iniciar los juegos, para evitar ansiedad.
Pensamientos
“En el ordenador me atrevo más porque puedo repetir”.
Observaciones clínicas
Jaime muestra más motivación al usar plataformas digitales. Tiende a implicarse más y mantener la atención durante más tiempo. Sin embargo, puede dispersarse si hay demasiados estímulos visuales, por lo que se debe dosificar el uso de estas herramientas.
Tareas entre sesiones
- Realizar tres sesiones digitales de 10 minutos durante la semana, alternando juegos online con ejercicios en papel.
- Anotar cuál fue el juego más útil y por qué.
- Padres: supervisar el uso de la tecnología, evitando que se convierta en distracción, y reforzar cada logro con frases positivas.
Sesión 13
Desarrollo de la intervención
Se trabajan las habilidades prácticas de las matemáticas: saber usar el reloj o manejar el dinero y cantidades. Muchos niños con discalculia tienen problemas para calcular el cambio, entender los horarios o seguir una receta. Al entrenar estas cosas, no solo mejoran en matemáticas, también ganan autonomía y confianza en su día a día.
Desarrollo de la sesión
Se presentan actividades que simulan situaciones de la vida real:
- Relojes analógicos y digitales: se juega a identificar horas, calcular intervalos de tiempo y planificar actividades sencillas (“si la película empieza a las 6 y dura 90 minutos, ¿a qué hora termina?”).
- Juego de la agenda: se le da una lista de tareas cotidianas y debe organizarlas en un horario, aprendiendo a distribuir el tiempo.
- Monedas y billetes: con material real o de juguete, se hacen compras ficticias. Debe sumar precios y calcular cuánto cambio recibe.
- Juego de “la tienda”: se convierte la sala en un pequeño supermercado. Jaime elige productos, paga y recibe el cambio, practicando sumas, restas y estimaciones.
- Medidas en la cocina: se utilizan tazas, cucharas o básculas para medir ingredientes de una receta sencilla.
- Aprendizaje experiencial: usar actividades reales (tienda, cocina) para dar sentido al aprendizaje.
- Gamificación: entregar fichas o puntos por cada reto superado.
- Andamiaje progresivo: empezar con precios redondos o medidas simples, y luego añadir decimales o descuentos.
- Metacognición: al final de cada ejercicio, preguntar “¿qué truco usaste para calcularlo?”.
- Autoinstrucciones: enseñarle a decirse frases como “primero miro los datos, luego pienso, después calculo”.
Pensamientos
“Con el dinero me lío menos si lo toco”.
“Los cambios a veces me cuestan”.
Observaciones clínicas
Jaime mejora al manipular dinero y relojes. Se percibe un aumento de confianza cuando completa la receta.
Tareas entre sesiones
- Jugar en casa al “supermercado” dos veces durante la semana, usando monedas y billetes de juguete.
- Preparar en familia una receta sencilla, midiendo ingredientes y anotando qué pasos costaron más.
- Usar un reloj analógico para registrar cuánto tiempo tarda en realizar una actividad cotidiana.
- Padres: reforzar cada logro con comentarios como “has sabido calcular muy bien cuánto sobraba” aunque haya errores, destacando el esfuerzo.
Sesión 14
Desarrollo de la intervención
Se trabaja la metacognición y el uso de autoayudas, con el objetivo de que aprenda a ser consciente de sus procesos de pensamiento. La idea es que no dependa siempre del adulto, sino que cuente con recursos propios para resolver problemas y sepa qué hacer cuando se bloquea.
Desarrollo de la sesión
Se comienza explicando qué significa “pensar sobre lo que uno piensa”, con un ejemplo: “es como tener un espejo en la cabeza que te muestra cómo resuelves las cosas”. Después, se aplican herramientas:
- Cuaderno de ayudas: se crea un cuaderno personal en el que anota trucos, ejemplos resueltos, errores comunes y recordatorios útiles.
- Técnica “parar y pensar”: antes de responder, Jaime practica hacer una pausa breve para preguntarse “¿qué me pide este ejercicio?” y “¿qué estrategia puedo usar?”.
- Semáforo personal: se dibuja un semáforo en el cuaderno. Verde = fácil, amarillo = me cuesta un poco, rojo = necesito ayuda. Aprende a clasificar los problemas y pedir ayuda cuando realmente la necesita.
- Autoinstrucciones escritas: frases cortas que se pueden pegar en el cuaderno o la mesa: “lee despacio”, “haz un dibujo”, “comprueba el resultado”.
- Revisión de errores comunes: se analizan ejercicios fallados y se registran en el cuaderno como “cosas que debo vigilar”, para evitar la repetición de errores.
- Aprendizaje multisensorial: usar colores y símbolos en el cuaderno para hacerlo atractivo y memorable.
- Metáforas: explicar el cuaderno como una “caja de herramientas” que siempre está disponible cuando algo se rompe.
- Gamificación: dar puntos por cada nueva estrategia añadida al cuaderno.
- Refuerzo positivo: valorar más el uso de estrategias que la corrección del resultado.
- Autonomía progresiva: al final de la sesión Jaime intenta resolver un ejercicio solo, utilizando su cuaderno de ayudas.
Pensamientos
“Si miro mis trucos, me acuerdo”.
“Me ayuda saber qué me suele fallar”.
Observaciones clínicas
Jaime siente una mayor sensación de control al tener herramientas propias. Se observa mejora en la tolerancia al error: ya no se frustra de inmediato, sino que recurre al cuaderno. Aún necesita práctica para identificar cuándo parar y pedir ayuda, pero el avance es notable.
Tareas entre sesiones
- Completar el cuaderno con tres nuevas ayudas durante la semana (dibujos, frases o ejemplos).
- Usar el semáforo personal en dos tareas escolares y traer el registro de qué ejercicios fueron verdes, amarillos o rojos.
- Revisar con un familiar los errores más repetidos y escribir en el cuaderno un recordatorio de cómo evitarlos.
- Padres: reforzar verbalmente cuando Jaime use el cuaderno sin que se le recuerde.
Sesión 15
Desarrollo de la intervención
En esta sesión se busca la generalización de lo aprendido en la escuela y con la familia. Hasta ahora ha practicado muchas técnicas y estrategias en un espacio seguro, pero el reto es que pueda usarlas en su día a día. También se trabaja la coordinación con el entorno, porque si profesores y padres saben cómo apoyarle, los avances se consolidan.
Desarrollo de la sesión
Se plantea la sesión como una puesta en común entre el niño, la psicóloga y padres. También se prepara material escrito que pueda entregarse en el colegio.
Actividades:
- Revisión del cuaderno de ayudas: Jaime explica a sus padres y al tutor qué trucos ha aprendido y cuáles usa más. Esto refuerza su sensación de dominio.
- Plan de adaptaciones en el aula: se habla de pequeñas medidas que facilitan su aprendizaje, como:
- darle más tiempo en los exámenes,
- permitir el uso de plantillas paso a paso,
- valorar el proceso además del resultado,
- ofrecer tareas graduadas.
- Ensayo de uso de ayudas en contexto escolar: Jaime practica resolver un problema usando su plantilla y cuaderno de estrategias, como lo haría en clase.
- Entrenamiento en pedir ayuda de forma adecuada: role-playing en el que Jaime ensaya cómo dirigirse al profesor cuando se atasca (“lo he intentado, pero necesito que me expliques este paso”).
- Plan de práctica breve diaria: se acuerda con la familia un calendario de ejercicios cortos (10 minutos) para mantener la constancia.
- Autoinstrucciones sociales: frases que puede usar con los demás, como “¿puedo repetir el ejercicio paso a paso?” o “¿puedes darme un ejemplo?”.
- Gamificación: usar un calendario con pegatinas para marcar cada día que complete su práctica de 10 minutos.
- Feedback positivo del entorno: tanto en casa como en la escuela, reforzar no solo los aciertos, sino también la estrategia (“me gustó cómo usaste tu plantilla”).
- Metacognición: invitar a Jaime a explicar qué técnica le ha servido más esa semana y compartirlo con la familia.
El mensaje es que el aprendizaje no termina en terapia: necesita trasladarse a la vida real, y para eso el entorno de Jaime debe colaborar.
Pensamientos
“Si el profe me deja usar mi plantilla, creo que puedo”.
Observaciones clínicas
El compromiso de la familia y el tutor es decisivo para la consolidación de logros. Jaime se muestra más seguro al ver que sus apoyos estarán presentes también en el colegio.
Tareas entre sesiones
- Escribir con la familia una carta breve al tutor explicando las ayudas que funcionan mejor.
- Colocar un calendario visible en casa para marcar la práctica de 10 minutos diarios.
- Pedir a Jaime que, al final de cada día, diga en voz alta qué estrategia usó más en matemáticas.
- Padres: dar refuerzo específico al uso de recursos.
Adaptaciones razonables en el aula.
-
Tiempo extra (25–30%) y reducción de carga en ejercicios repetitivos; valorar compensación de cálculo escrito por cálculo con apoyo (recta/regletas).
-
Plantillas de pasos y cuaderno de ayudas accesibles en pruebas.
-
Evaluación del proceso (estrategia, verificación) además del resultado.
-
Material manipulativo/visual (rectas, bloques base diez, tablas de referencia).
-
Consignas segmentadas y lectura guiada del enunciado.
-
Asientos de baja distracción y evaluaciones fragmentadas (dos bloques breves).
-
Clasificación como ACNEAE y, si procede, PI o PIA con objetivos medibles y revisión trimestral.
Sesión 16
Desarrollo de la intervención
Se realiza una reevaluación final y se diseña un plan de mantenimiento. Se trata de mirar hacia atrás para reconocer los avances, reforzar la motivación y dejar claro que, aunque la terapia formal termine, el entrenamiento puede continuar en casa y en la escuela.
Desarrollo de la sesión
Se plantea como una sesión de repaso y celebración.
- Reevaluación: se repiten algunas de las pruebas sencillas realizadas al inicio para comparar y mostrar a Jaime sus progresos.
- Revisión del mapa de objetivos: se vuelve a la escala del 0 al 10 creada en la primera sesión, para que vea qué puntuación da ahora a las mismas tareas.
- Revisión del cuaderno de ayudas: se repasa todo el material recopilado y se anima a Jaime a seguir completándolo como recurso.
- Plan de mantenimiento: se acuerda una práctica breve (10 minutos, 4 días por semana) y la posibilidad de sesiones de refuerzo cada cierto tiempo.
- Celebración de logros: se prepara un mural con las técnicas aprendidas, resaltando los resultados matemáticos, el esfuerzo, la constancia y la reducción de la ansiedad.
- Metáfora de cierre: se usa una metáfora motivadora, por ejemplo: “antes los números eran como un bosque oscuro; ahora llevas una linterna con la que puedes caminar con más seguridad”.
- Refuerzo positivo: centrarse en lo conseguido, aunque queden retos pendientes.
- Autoinstrucciones de futuro: frases para recordar cuando aparezca la frustración (“puedo hacerlo si lo divido en pasos”, “respirar me ayuda a calmarme”).
- Revisión de regulación emocional: recordar cómo usar la respiración, el grounding o la pausa 3-2-1 en momentos de nervios.
- Gamificación: crear un calendario de “reto mensual” con pequeños objetivos matemáticos para mantener motivación.
- Visualización guiada: invitar a Jaime a imaginarse dentro de un año resolviendo un problema con seguridad, reforzando la confianza en su futuro.
El mensaje es que este no es un final, sino un punto de partida: Jaime ya tiene herramientas y estrategias que le acompañarán en la escuela y en su vida cotidiana.
Pensamientos
“Pensaba que no iba a poder y ahora me salen cosas que antes no”.
Observaciones clínicas
Se observan mejoras en la automatización de operaciones básicas, en la capacidad de seguir pasos y en la regulación emocional frente a la ansiedad matemática. Persisten algunos retos en la velocidad de cálculo y en situaciones de uso del dinero, pero el progreso global es claro y positivo
Tareas entre sesiones (plan de mantenimiento)
- Practicar 10 minutos de matemáticas, 4 días por semana, combinando ejercicios en papel, juegos y aplicaciones digitales.
- Revisar el cuaderno de ayudas una vez a la semana y añadir nuevas estrategias si aparecen.
- Realizar una autoevaluación cada mes: marcar en una escala del 0 al 10 cómo se siente en diferentes tareas matemáticas.
- Padres: mantener la práctica como hábito, sin presión excesiva, celebrando el esfuerzo constante y no solo los resultados.
Plan de medidas y calendario de reevaluación después del tratamiento de discalculia
-
Re-test a la semana 8: Tareas cronometradas de cálculo y recta numérica; breve WMI/PSI alternativo (WISC subtests análogos si disponibles).
-
Re-test a la semana 16: mismos subtests estandarizados iniciales (o formas paralelas).
-
Seguimiento a 3 y 6 meses con: 1) rendimiento curricular, 2) escalas de ansiedad matemática, 3) uso autónomo de estrategias en aula y casa.
-
Criterios de alta clínica: alcanzar ≥p25 en cálculo básico y mantenimiento de estrategias 8 semanas; si no, plan de booster mensual.
| Variable | Inicio | Final | Mejora |
|---|---|---|---|
| TEMA/TEDI-MATH (Percentiles) – Sumas | p10 | p35 | +25 percentiles |
| TEMA/TEDI-MATH (Percentiles) – Restas | p12 | p40 | +28 percentiles |
| TEMA/TEDI-MATH (Percentiles) – Multiplicación | p8 | p30 | +22 percentiles |
| Tiempo medio por operación (s) | 6,8 s | 4,9 s | –28% tiempo medio |
| Errores por salto de paso /10 ejercicios | 5 errores | 2 errores | –60% errores |
| Ansiedad 0–10 antes/después | 7/6 | 3/2 | –4 puntos ansiedad |
| Uso autónomo de estrategias en aula (tutor) | Ocasional | Frecuente | Mayor transferencia |
Consideraciones éticas y de comunicación con la familia
-
Psicoeducación sin estigma: “dificultad específica”, no “falta de capacidad”.
-
Consentimiento informado para pruebas estandarizadas y para compartir recomendaciones con el centro.
-
Metas realistas y centradas en funcionalidad; evitar comparaciones con iguales.
-
Lenguaje de refuerzo: esfuerzo/estrategia > rapidez.
Limitaciones del caso
-
No se dispone de línea base ecológica extensa (p. ej., tareas informatizadas de tiempo de reacción) que nos diga claramente la mejora, tenemos la opinión de padres y profesores
-
Ausencia de formas paralelas en algunos test puede introducir efecto práctica.
-
Intervención intensiva individual; generalización a formatos grupales requiere cautela ya que en consulta hacemos tratamientos totalmente personalizados
Discusión y conclusiones
El caso de Jaime muestra cómo la discalculia del desarrollo no se limita a un bajo rendimiento en matemáticas, sino que implica una combinación de dificultades cognitivas (memoria de trabajo, velocidad de procesamiento), emocionales (ansiedad matemática) y educativas (procesos escritos poco organizados, falta de automatización). La intervención estructurada en 16 sesiones permitió mejorar tanto en pruebas estandarizadas como en el uso de estrategias autónomas dentro del aula, lo que sugiere un impacto funcional y clínicamente relevante.
Los resultados coinciden con la literatura que subraya la necesidad de un abordaje multimodal (Butterworth et al., 2011; Kaufmann et al., 2013; Von Aster & Shalev, 2007), en el que se combinan apoyos pedagógicos manipulativos, entrenamiento cognitivo y técnicas de autorregulación emocional. La mejoría en la fluidez de cálculo mental y en el control de errores procedimentales refleja que la automatización puede entrenarse cuando se avanza desde lo concreto a lo abstracto, siguiendo principios de la neurodidáctica.
El papel de la familia y del centro escolar fue determinante para la consolidación de avances. La transferencia observada en el uso espontáneo del cuaderno de ayudas y de la plantilla de verificación en clase confirma la importancia de la generalización de estrategias, considerada uno de los criterios más sólidos de éxito terapéutico.
Entre las limitaciones, cabe señalar que la intervención fue individual e intensiva, lo cual puede dificultar la generalización a contextos grupales o a entornos con menos recursos. Además, la repetición de pruebas estandarizadas introduce cierto riesgo de efecto práctica, y no se cuenta con seguimiento a largo plazo que permita valorar la estabilidad de los cambios.
En conclusión, este caso pone de relieve que la detección temprana, la coordinación entre agentes educativos y familiares y la aplicación de intervenciones basadas en la evidencia permiten reducir significativamente la brecha en el aprendizaje matemático y mejorar el bienestar emocional del alumnado con discalculia.
Referencias
Referencias importantes de discalculia:
American Psychiatric Association. (2022). DSM-5-TR. American Psychiatric Publishing.
Butterworth, B., Varma, S., & Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: From brain to education. Science, 332, 1049–1053.
Dowker, A. (2019). Individual differences in arithmetic. Psychology Press.
Geary, D. C. (2011). Cognitive predictors of achievement growth in mathematics. Developmental Psychology, 47(6), 1539–1552.
Kaufmann, L., von Aster, M., et al. (2013). Dyscalculia: Brain substrates and remedial strategies. Trends in Neuroscience and Education, 2(2), 65–73.
Von Aster, M., & Shalev, R. (2007). Number development and developmental dyscalculia. Developmental Medicine & Child Neurology, 49(11), 868–873.
Referencias Complementarias de discalculia
Agostini, F., Zoccolotti, P., & Casagrande, M. (2022). Domain-general cognitive skills in children with mathematical difficulties and dyscalculia: A systematic review of literature. Brain Sciences, 12(2), 239.
Benítez, D., Morocho, R., & Luna, E. (2023). Estrategias neurodidácticas para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes con discalculia. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(3), 1040–1050.
Hidalgo, F. A., Fernández, L. C., Alvarado, H. R., & Ortiz, W. (2024). Juegos didácticos para la atención a los estudiantes con discalculia en el séptimo año de educación básica. Polo del Conocimiento, 9(12), 2439–2460.
Lindao, L. S., González, Y. M., Paredes, C. A., & Orozco, N. M. (2025). Integración de herramientas digitales interactivas en la adaptación curricular inclusiva en la enseñanza de matemáticas para estudiantes con discalculia de séptimo de educación básica. MAPA. Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas, 9(39), 174–184.
López, P., & Moraleda, E. (2023). Working memory capacity and text comprehension performance in children with dyslexia and dyscalculia: A pilot study. Frontiers in Psychology, 14, 1191304.
Matamoros, E. P., & Agramonte, R. de la C. (2024). Discalculia en primaria: Una revisión bibliográfica de investigaciones recientes en diagnóstico e intervención. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(5), 954–967.
Mateu, R., et al. (2024). Alterations in functional brain connectivity associated with developmental dyscalculia in children. Journal of Neuroimaging, 34(2), 13236.
Medina, L. E., Duran, K. L., & Mucha, L. F. (2025). Estrategias neurodidácticas para mejorar las competencias matemáticas en estudiantes de secundaria. Episteme Koinonia, 8(1), 239–249.
Ruiz, M. F., Escobar, S. A., Vilatuña, M. D. L. A., Hernández, C. L., & Eras, V. C. (2024). Intervenciones educativas para mejorar el rendimiento en matemáticas de estudiantes con discalculia en bachillerato. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(5), 5109–5140.
Valdez, S. J., Pitisaca, T. C., Gamboa, J. W., Aguirre, H. G., & Caiza, W. G. (2024). Estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática para estudiantes con discalculia del nivel bachillerato. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(5), 5213–5238.
Vigna, G., et al. (2022). Dyscalculia in early adulthood: Implications for numerical abilities and everyday functioning. Brain Sciences, 12(3), 373.
Anexos prácticos:
1. Checklist paso a paso para resolver problemas
Cómo se utiliza:
-
El niño lo tiene impreso y a la vista (en la libreta, mesa de estudio o carpeta de clase).
-
Cada vez que se enfrenta a un problema, marca con un ✔ cada paso que completa.
-
El objetivo no es solo llegar al resultado, sino asegurarse de seguir la secuencia completa para reducir errores por omisión.
Dónde aplicarlo:
-
En casa: durante los deberes, con supervisión ligera de los padres.
-
En consulta: como modelado y práctica guiada en sesiones de reeducación.
-
En clase: como apoyo visual que le permite seguir el mismo ritmo que el grupo, pero con una estructura clara.
Checklist:
-
Leer el enunciado y subrayar los datos importantes.
-
Estimar un posible resultado (aproximación).
-
Elegir la operación adecuada (suma, resta, multiplicación, división).
-
Resolver la operación paso a paso.
-
Comprobar con otro método (ejemplo: multiplicación ↔ división).
-
Revisar si el resultado tiene sentido.
2. Ejemplo de cuaderno de ayudas
Cómo se utiliza:
-
Es un cuaderno personal (pequeño y manejable) donde el niño anota trucos, errores frecuentes, autoinstrucciones y logros.
-
Se revisa al inicio y al final de las sesiones para reforzar el uso de estrategias.
-
La idea es que se convierta en su “manual de bolsillo”, de modo que no dependa siempre del adulto para recordar cómo resolver una dificultad.
Dónde aplicarlo:
-
En casa: repasando los logros con la familia y anotando estrategias nuevas.
-
En consulta: añadiendo recordatorios después de cada sesión.
-
En clase: el profesor puede permitir que lo abra durante exámenes o tareas para reducir la ansiedad y fomentar la autonomía.
Modelo de cuaderno de ayudas:
-
Trucos personales
-
Cuando sumo con 9, pienso +10 y resto 1.
-
Si no sé 7×8, recuerdo que 7×7=49 y añado 7.
-
-
Autoinstrucciones
-
“Respiro, leo, pienso, calculo.”
-
“Voy paso a paso.”
-
“Puedo equivocarme y aprender.”
-
-
Errores frecuentes
-
Me salto pasos en multiplicaciones largas → usar checklist.
-
Me olvido de llevar → marcar en color el paso de “llevar”.
-
-
Semáforo personal
-
Verde = fácil.
-
Amarillo = me cuesta.
-
Rojo = necesito ayuda.
-
-
Logros
-
Hoy resolví 3 problemas sin usar los dedos.
-
He memorizado la tabla del 5 con una canción.
-
3. Recta numérica imprimible
Cómo se utiliza:
-
Se imprime una recta de 0 a 100 con marcas cada 10 unidades.
-
El niño coloca tarjetas o escribe encima números intermedios (ej.: ¿dónde va el 37?).
-
Se puede caminar sobre una recta en el suelo (hecha con cartulinas o cinta) para añadir un componente corporal.
-
Se trabaja también la lógica de los saltos: avanzar +10, retroceder –10, completar decenas, estimar posiciones.
Dónde aplicarlo:
-
En casa: como actividad lúdica (juego de saltar números o colocar tarjetas).
-
En consulta: integrando la recta en actividades de gamificación (tablero, retos).
-
En clase: como apoyo visual pegado en el pupitre o en la pared, para reforzar el sentido numérico en las actividades grupales.
Actividades posibles:
-
Situar números aleatorios en la recta (ej.: colocar 12, 37, 68).
-
Colorear en verde los que sabe bien, en amarillo los que duda y en rojo los que necesita practicar más.
-
Practicar con saltos (+10, –10) avanzando físicamente sobre la recta en el suelo.
-
Usar fracciones o decimales (ej.: ¿dónde va 0,5 entre 0 y 1?) para niveles más altos.